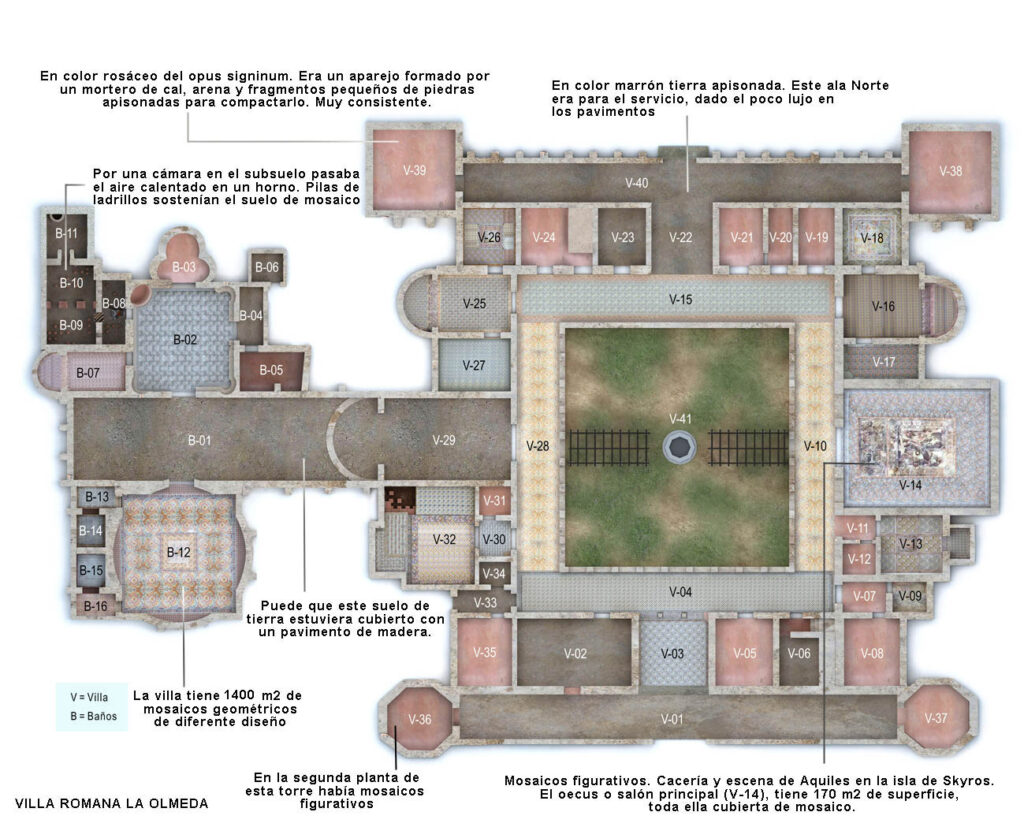
La cocina nunca paraba, de sol a sol, y a menudo tampoco tras la anochecida. Una estancia que era la alegría misma de vivir: sus fogones jamás se apagaban del todo y siempre había, para el personal, cerveza fresca en las horas de las comidas. Un auténtico paraíso en el imperio del hambre y del frío, que eran permanentes fuera de esos muros, pero es que en la Casa tenían la cocina. El verdadero corazón de ese cosmos de piedra y ladrillo. Y se podía almorzar allí o tomar un vaso de vino[1], también, entre las comidas, siempre y cuando uno hubiera terminado sus tareas. En especial, tal era el privilegio de los servidores de cierto rango dentro de la Casa, como era el caso de Eugenio.
Si comer en la Casa no es indecente, se leía en la mesa, tampoco lo será el descomer. Un mensaje que alguien había dejado escrito a punzón, en la madera de roble, junto al cuidado dibujo de una letrina.
Y cómo no, el eterno lema de la Casa, que se oía y leía por todas partes:
Beber, cazar, jugar y reír: ¡esto es vivir!
Y escribían ahí porque nadie se atrevería, salvo atrevidas excepciones, a estropear las cuidadas paredes de la Casa. No el servicio, desde luego, aunque recibían allí muchas visitas. Y los invitados y huéspedes se sentían, claro estaba, con más libertad para escribir:
Floronio, soldado privilegiado de la Séptima Legión, ha estado aquí. Las mujeres no supieron de su estancia. Sólo seis mujeres lo conocieron: muy pocas para semejante semental.
ROMA-AMOR.
Y había otros consejos, también, para estos recién llegados, algunos de ellos escritos con mala leche.
Cuidado con el Mayordomo, habían puesto, no sin razón, junto al dibujo de un feroz perro.
Si eres nuevo en la Casa, busca a Novelia. Será tuya por dos chuscos de pan, decía otro. Y si no, fóllate a la cocinera: así, cuando te venga en gana, podrás servirte de ella.
Y es que a diario llegaba gente, por los caminos, atraídos por las posibles migajas de la mesa de los ricos. Y comían y se hospedaban en la Casa, a cambio de dinero o trabajo, antes de seguir su ruta, aunque a veces intentaban quedarse para siempre. Pero el Señor siempre intentaba sacar provecho de todo y así era que cobraba por los baños, por ejemplo, aunque la Casa tenía su propio emporio comercial. Y todos los años acudían caravanas de mercaderes, cargados con ánforas que podían venir hasta de Cartago y Gaza. Pero salían también de la Casa a los caminos, con el buen tiempo, las propias mercaderías que allí se producían, con especialidad en el abundante cereal y en los caballos norteños.
Me pregunto si algún día veré el mar, se decía Eugenio, que a menudo trataba de imaginarlo. Esa planicie azul cielo que los comerciantes, muchos de ellos marinos, le describieron tantas veces en sus relatos. Y todos ellos buscaban lo mismo de la Casa, sin importar su procedencia: descansar, comer, divertirse y también, sobre todo, visitar los magníficos baños. Para ellos, la mansión de sus patrones era una de tantas maravillas como jalonaban su ruta, pero Eugenio tenía clara su predilección. De hecho, él también dejó su rastro en esa mesa parlante:
Quien no crea en Venus, debería mirar a mi Señora.
Y había más enamorados en la Casa, claro, de todas las clases y oficios, que escribían por ahí sus penas y alegrías. Y también sacaban a relucir su vena poética.
¡Salud al que ame! ¡Muerte al que no sepa amar!
Y el poema de amor más famoso, en todo el Imperio, cuya frase primera no podía faltar:
Todo amante es soldado[2].
Había allí escritos, para la posteridad, auténticos dramas de Ovidio.
Suceso, un tejedor, ama a Iris, esclava del Señor, pero ella no le ama. Sin embargo, él le pide que le quiera por compasión. Su rival ha escrito esto. Adiós.
Y Suceso contestaba, a continuación.
Envidioso. ¿Por qué te entrometes? Ríndete a un hombre más guapo y de mejores maneras, que está siendo tratado injustamente.
Pero su rival le respondía, aún, tan seguro de sí:
He hablado y escrito todo lo que hay que decir. Tú amas a Iris, pero ella no te quiere.
Un drama que iba por barrios, como en todas las casas, puesto que Eugenio sí tenía el cariño de más de una moza, pero él quería la suya, que no era otra que su propia Señora. Y así era que una criada aficionada a él, Ana, no podía llenarle en todo lo que el corazón le pedía, por más que ella lo buscara y Cazador la consintiera.
¿Cuándo vas a cazarme a mí?
El olor de ella penetraba en su nariz como si fuera la de un verdadero sabueso. Eugenio había vivido mucha tensión esa tarde y su cuerpo estaba igualmente en tensión. Sólo hacía falta un sitio, pero la cocinera era su cómplice y siempre hacía la vista gorda cuando ambos se colaban en el horno para desfogarse. El único problema de la cocina era que allí se encontraban todos, tarde o temprano. Y no siempre para bien. Porque Eugenio el Cazador era afable, en el trato con sus semejantes, y no abusaba de su creciente poder en la Casa. Pero otros había en la Casa, como el Mayordomo del Señor, cuya autoridad era el temor puro y duro. Un hombre tosco y poco amigable, que gustaba de inspirar el miedo entre el servicio. Y trataba de doblegarles a todos, también a Cazador, por más que éste gozara de ciertos privilegios. De méritos que él mismo se ganaba, como con la hazaña de esa tarde. Y ese ogro estaba en la cumbre de sus celos cuando Eugenio volvió a la cocina, para comer, mientras que Ana por su parte disimulaba.
¡El héroe del día, miradle! Y Mayordomo se volvió a sus hombres, los guardas de la Casa, para inmiscuirles en sus propias rencillas personales. Nosotros salvamos a diario a todos, incluso a él, pero diría que nadie nos rinde homenaje. ¿También a mí me salvarías, Cazador?
Depende. A lo mejor te hubiera confundido con el jabalí y entonces, en vez de salvarte, te hubiera dado una lanzada en el pecho.
¡Ah! ¿Sí? ¡Pues me la puedes dar cuando quieras, trampero, pero creo que más bien rompería tu lanza y te la metería por donde ya sabes!
Mi verga en tu boca, contestó Eugenio, sin inmutarse, mientras apuraba una fría cerveza. Se sentía muy tranquilo después de ser amado por Ana, pero Mayordomo se mostraba más alterado que de costumbre. Y todos sabían que era pronto a una violencia extremada, por lo que sus propios hombres lo sujetaron cuando ya se abalanzaba sobre su rival.
¡Déjale, hombre! ¿No ves que acaba de salvar al Patrón, hoy mismo? Y ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Ya vas a reñir con él delante de todo el mundo? ¿Estás loco?
La comitiva de Mayordomo salió de allí, por fin, rumbo a sus guardias nocturnas, y el sumiller se apresuró en darle un consejo de amigo a Eugenio.
Ignóralo, Eugenio. No es un hombre razonable y los dos tenéis temperamento. Deberías tener cuidado.
Que lo tenga él conmigo, más bien. Ya le di su escarmiento no hace mucho y en esta misma cocina. Y no voy a soportar sus gracietas toda la vida.
Si yo estoy contigo, como todos, le susurró. Pero no se trata de eso. Piensa que no hace tanto que mató a ese pobre colono, sin importarle que fuera el hijo de un criado en la Casa: aquí mismo lo hizo, en una de esas borracheras suyas. Yo mismo lo tuve que ver con mis propios ojos.
No hacía falta que entrase en detalles. Aquello fue una muy fea historia que conmovió a toda la Casa y el propio Víctor se había visto obligado, para dar una impresión de justicia, a intervenir en el asunto y amonestar en público a su capataz. Y también a indemnizar al padre de ese muchacho, Gratio, al que Mayordomo descalabró tras una fuerte discusión entre ambos. Un crimen brutal que a Eugenio más que a nadie removió las vísceras, pues era inevitable acordarse de lo que sus padres tuvieron que pasar con el anterior Patrón y en esa misma casa.
Ese malnacido tuvo suerte de que no estuviera yo aquí ese día, dijo Eugenio, pero que se ande con cuidado: cualquier día de éstos, si se anima, le daré un escarmiento definitivo. Las bestias deben poblar el campo y no las casas, donde habitamos los hombres.
¡En fin, tú verás! Cada uno a lo suyo y en paz, que es lo que quiere el Señor. Que, por cierto, te espera en el salón para cenar con ellos.
Lo sé. Pero mi cerveza en esta barra no me la quita nadie. Pertenezco a los fogones del servicio, amigo, y no a los salones de los ricos.
¡De eso nada! Tu futuro en la Casa es brillante, muchacho: no lo estropees por una absurda rivalidad y mucho menos con el Mayordomo, que además tiene a tanta gente armada a sus órdenes.
¡Pues que no se interponga él en mi camino, joder, que la Casa es muy grande! ¿O no es cierto? ¡Cada uno por su lado y listo! ¿O es que piensa que por llevar espada al cinto ya es el dueño y Señor, y puede hacer lo que le dé la gana? Pero yo gasto de lanza y puñal y a mí no me chulea nadie.
Anda, loco, ve al salón, que te esperan ya los señores. ¡Y acuérdate de los pobres cuando estés en las alturas!
Siempre he sido más de vosotros. Ya lo sabéis.
¿Cómo podía ser de otro modo? En el fondo y en la forma, Eugenio pertenecía a la misma casta que esa gente humilde que pululaba a toda hora a su alrededor, en la cocina y en los pasillos, afanados en el trajín de servir a los señores en el salón. Pero nunca tan ocupados que no aprovecharan tales viajes para hacerse bromas entre sí, danzar con las bandejas en la mano y disfrutar, también ellos y de alguna manera, de la divertida fiesta de sus patronos. Porque en esa colmena también las obreras se codeaban con la abeja reina, claro, cuando se alojaban entre los mismos ladrillos y tejas.
La Casa era como un gigantesco cuerpo que escuchaba, absorbía y respiraba al compás de sus numerosos y variopintos habitantes. Lo mejor de vivir allí era levantarse en las frías mañanas y darse cuenta, tan solo por la humedad del aire, de que las brumas que recorrían en el campo se habían hecho fuertes en la Vega, pero es que siempre había solución para todo. Por fortuna para todos, la gente del servicio ya se ocupaba para entonces de librar esa batalla contra la niebla y el frío helador, pues siempre había personal que se quedaba en vela en la noche para mantener la lumbre a punto en los baños. En todos los puntos esenciales de la casa. Un auténtico lujo del que disfrutaban no sólo los ricos, sino también esa mayoría absoluta de gente humilde que compartían con ellos un calor que era para la totalidad de los mortales que se albergaban allí. Un calor y bienestar que eran como una luz en la oscuridad para las polillas. Para la gente que habitaba en el ancho campo donde tanta miseria se vivía. Y gente de toda edad y condición acudían por los caminos y las sendas sin señalar, que sólo los vecinos conocían, para hospedarse en la Casa y pedir cualquier cosa a cambio de todo. A cambio de trabajo esclavo y hasta de sus propios cuerpos si hacía falta. Y eran criaturas demasiado jóvenes, a menudo, las que asomaban por la puerta principal para ser recibidas por cualquier habitante de la mansión.
Ya cayó otro pelo a la olla, comentaban, con malicia, algunos desaprensivos que a lo mejor no tenían hijos ellos mismos, pues nadie debía hacer chistes tan estúpidos con ciertas injusticias que clamaban al cielo. Y no pocos de estos niños y niñas acababan siguiendo al Cazador, como verdaderos patitos tras su madre, para aprender de él tal o cual cosa sobre los animales y sus secretos, aunque en realidad buscaban otra cosa. Buscaban ese cariño que también Serena les proporcionaba, siempre el rostro amable de todo lo que ocurría entre esas cuatro paredes. Un reflejo muy fiel de lo que fue también su fallecida hermana, Flavia, que murió hacía ya años, cuando estaba más que en edad de vivir.
Fíjate en eso, le decía a veces a Serena: tu hermana era una santa, siempre preocupada por todos, pero tu Dios no la salvó y en cambio ha permitido que otros malvados se hayan recuperado de la enfermedad. De cualquier accidente. Y ha permitido y permite que esos niños sufran tanto en su miseria o que Mayordomo, ese malnacido tan cruel, siga dando tumbos por aquí y haciendo de las suyas sin que nadie le pare los pies.
Pero Serena se encogía de hombros.
La justicia de Dios no es como la nuestra. Somos nosotros los que hacemos el mundo como es, por obra u omisión.
Y el propio Víctor les explicaba sin tapujos el porqué de algunas de estas injusticias, tanto a Serena como al propio Eugenio, en cuya lealtad tanto descansaba.
Sé lo que estáis pensando. ¿Por qué mantengo a mi servicio a un hombre con tan mala sangre como es nuestro Mayordomo? Y no os falta razón, pero, mirad: ¿de quién me puedo fiar más? Sería el último de esta casa que se atrevería a irse a buscar el amparo de cualquier bagauda o rival, pues aquí vive como un sátrapa y en cambio afuera tienen puesto el precio a su cabeza. Si yo caigo, pensadlo: él se viene a dar la vuelta conmigo, vaya a donde vaya, pues estamos en el mismo fango.
No sabía que era necesario vivir en el fango. Pensaba que sólo era obligado terminar en él.
Pues bienvenida a la realidad, hermana, porque en ese fango estoy yo todo el día. Todo el santo día. Y todo ello para que vosotros dos, y tú más que nadie, os podáis dedicar a ser santos y benéficos con los pobres, le explicó Víctor, antes de dedicarles una última mirada muy seria a ambos. Hay dos tipos de gentes en estos lares: los que están conmigo y los que están contra mí.
[1] No olvidemos que nos situamos en una de las principales áreas de cultivo vinícola de Europa.
[2] Lo expondré, entero, más adelante. Es el mejor poema de amor de Ovidio y, en mi opinión, y de todo el Imperio Romano. De hecho, se ha hallado escrito hasta en las paredes, en Pompeya, junto a todos esos mensajes que he expuesto aquí.

*El Mayordomo era un brutal lugarteniente del Señor, encargado de la protección de la Casa y la vigilancia de los criados. Odiaba a muerte a Eugenio por considerarle un rival, además de porque éste toleraba mal sus abusos hacia los criados. Era un hombre cruel que mataba con mucha facilidad y no sólo a los bagaudas, sino que podía ser cualquiera que se cruzara en su camino. En la imagen, las cabezas cortadas de los pretendientes de Hipodamia. Son del mosaico de Noheda (Cuenca).*






























