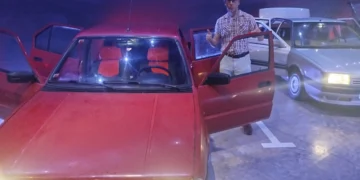Adiós, hermano. Que la tierra te sea leve.
Y perdone el Señor tus pecados. El único Señor, añadió Serena, a espaldas de su esposo, entre los presentes allí reunidos. Un último adiós no sólo para Liberato, sino para la Casa en sí, que a la mañana siguiente abandonarían. La confirmación de todos los temores más viscerales de Víctor, cuya última carta encontró Serena, tirada entre el desorden del saqueado despacho. Escrita en un tono pesimista, cuando parecería que se trataba de los pensamientos de un esclavo que hubiera dormido, todos esos años, tirado sobre una estera en el pajar. Pero ahora los privilegiados tendrían que abandonar la Casa los primeros, precisamente con Eugenio a la cabeza. Y lo harían con cuantos quisieran seguirles, pero no camino del Norte, sino hacia el final de esa carretera próxima, que unía la Galia con Legión. Una ruta que terminaba en Finisterra, el extremo más occidental del Mundo, pero era preciso pasar antes por la fortificada Legión. Recuperar unos ahorros que ahora, perdida de facto la Casa, servirían un poco para ese nuevo amanecer. Pero Eugenio no quería dar demasiadas explicaciones y apenas se volvió, de espaldas a la tumba de su hermano, se dirigió a la multitud del servicio. A esos supervivientes a la ruina y el saqueo de la Casa, últimos entre los últimos.
Queridos amigos: en los últimos días hemos vivido cosas demasiado duras para volver a recordarlas ahora, pero si algo es cierto es que todo lo hemos pasado juntos. Y no ha sido un tiempo tan estéril, el nuestro, que no haya dado ejemplos de esposas, parientes y criados fieles, que han dado la cara por los suyos y hasta sus vidas. Porque se ha comprobado nuestra fidelidad a toda prueba, incluso en medio del temor y las torturas. Y no ha habido excepción, ni mucho menos, para el linaje de nuestros señores, afirmó, mientras señalaba a su sufrida esposa.Porque todos hemos visto cómo el Señor, llegada su hora, la ha afrontado con el valor por el que fueron alabados los antiguos. Y murió como un hombre cuyo nombre fue proclamado en esta Casa y que fue Señor, no sólo para lo bueno, sino también para morir el primero.
Y, ¿qué puedo decir de su hermana, hoy mi mujer? Ella todo lo ha sufrido con nosotros, porque no quiso abandonar ni al Señor ni a su gente. Y a mí tampoco me ha abandonado jamás. Pero ahora debo reconoceros que fue un error, por nuestra parte, el haber permanecido todos aquí. Como una nave averiada en un puerto que ya es de los piratas, puesto que no podemos moverla de donde está. Porque cuando las cosas se acaban es bueno reconocerlo y no empecinarse en que han de ser de otra manera. Y así hemos pagado el error con sangre y lágrimas, aunque es difícil decir qué hubiera pasado si nos la hubiéramos jugado a la intemperie. ¿Nos hubiera ido mejor? Sólo Dios lo sabe, se contestó, mientras fijaba su mirada en la de Ana. Una de tantas víctimas de esa anarquía brutal y ahora de esa incertidumbre, que nunca parecía acabar.
Por esto os digo que, aunque nos cuesta dar el paso y abandonar esta Casa, que para muchos es la única que conocemos, la realidad es que no era tan segura como siempre la creímos. Y estamos tan vendidos aquí como en cualquiera choza del campo o tal vez peor. Por eso os digo que quien se quiera quedar y probar suerte aquí y ser sus propios señores, hasta que venga quien pueda serlo[1], yo le digo que se quede. Por mi parte, junto a mi mujer, yo elijo jugármela en los caminos. Y el que quiera venir, que me acompañe, pero no voy a esperar más. Mañana mismo, con el alba, me pondré en marcha y diré adiós a esta Casa, al menos, hasta que pueda un día regresar. Remontar de nuevo estos campos amados. Como decía Marcial: “aquí cultivo perezoso con un trabajo agradable y disfruto de un sueño profundo e interminable, que a menudo no lo rompe ni la hora tercia, pues ahora me recupero de todo lo que había velado en Roma durante tres decenios. No sé nada de la toga, sino que, cuando la pido, me dan de un sillón roto el vestido más a mano. Al levantarme, me recibe un hogar alimentado por un buen montón de leña del vecino carrascal y al que mi cortijera rodea de multitud de ollas. Detrás llega el cazador, pero uno que tú querrías tener en un rincón del bosque. A los esclavos les da sus raciones y les ruega que se corten sus largos cabellos el cortijero, sin un pelo. Así me gusta vivir. Así morir”, terminó de declamar, con la voz un poco entrecortada por la emoción, pues sí se había hecho a la idea de que en verdad iba a morir en esos parajes. En esa Casa de siempre a la cual, pese a todo, amaba tanto o más que el resto de los presentes, pero a cuya pérdida se habían ya todos resignado.
Yo pienso como tú, dijo un colono, de los contornos de la Casa, a quien Eugenio conocía de siempre. No dejaría esta tierra fértil, que es la de mis ancestros, ni por todo el vino de sus vides, pero la Casa en sí es una trampa. Porque hay que reconocer que es un reclamo demasiado grande y prometedor para cualquier bandolero y está demasiado cerca de la carretera y todo el mundo la conoce. Por lo tanto, al que se quiera quedar, le recomiendo que no se cubra más bajo ese techo. Porque Dios quiere que vivamos, aunque nos someta a tan duras pruebas. No que nos quedemos como tontos esperando una muerte segura.
Eran unas sabias palabras y casi todos estaban de acuerdo y dejarían la Casa, al fin, para emigrar o quedarse por las cercanías, aunque hubo irreductibles que eligieron permanecer. Ser sus propios señores en la Casa donde fueron servidores, si bien faltos de toda protección. Y Eugenio nombró a uno de ellos su apoderado, con autoridad hasta el improbable regreso de Cesaro o de Serena. Y así pasaron su última noche allí, con todo dispuesto para partir al día siguiente, los que así lo habían decidido, pero apenas pudieron descansar por la emoción.
En los carros que llevemos hay que hacer sitio para la biblioteca, dijo Serena, ya a solas con Eugenio. No ocupará tanto y es el verdadero tesoro de la Casa, que los bagaudas ni siquiera supieron valorar, pero que gracias a Dios nosotros sí.
¡Allá ellos! Por brutos se dejaron agarrar, pero yo no iría a ninguna parte sin La Ilíada y La Odisea, que valen más que todos estos ladrillos juntos. Gracias a esos libros supe lo que les pasó a los rivales de Ulises, por ejemplo, después de intentar quedarse con su mujer y su casa. O el destino de Egisto tras asesinar a Agamenón, apenas volvió éste de Troya, para ocultar su adulterio con su esposa y quedarse con el reino de Micenas. ¡La venganza es algo que ocurre siempre cuando atacas a los grandes! Y yo no he visto mucho del Mundo, confesó Eugenio. No sé ni cuán grande es ni cuántas maravillas me he perdido, pero sí tengo claro que he habitado en una de ellas. Y eso nadie podrá quitármelo. Porque ya lo dijo alguien:
Cuanto comí y bebí, conmigo llevo[2].
Perdido está cuanto dejé pasar.
Pero era pronto para cantar victoria. ¿De verdad que había pasado ya el peligro? Parecía que sí cuando un clamor se alarma se levantó en la caravana al verse a sus espaldas, en la carretera, recortadas en el horizonte, unas figuras a caballo que parecían observarlos. Y no hacía falta ser un águila para darse cuenta de que eran soldados y más en concreto, si uno se fijaba mejor, los típicos mercenarios bárbaros, que eran ya tan habituales en las fuerzas romanas, y que no se parecían tanto a los romanos hombres de Cesaro.
Son los germanos de Honorio, de los que tanto hablaba Víctor, explicó Eugenio. Pero no hay de qué preocuparse, pienso, cuando parecen los típicos exploradores que se mandan por delante de las tropas para ojear el terreno y forrajear. ¿Qué más nos pueden robar a nosotros, aparte del ganado que llevamos, si es que se animan a intentarlo? ¡Atrás les dejamos la cosecha, aún no madura, para que la repartan con los cántabros como gusten! Los importante es que si apretamos el paso, para cuando quieran alcanzarnos sus compañeros, ya estaremos a las puertas de Legión. Y tendrán mucho más botín con el que ocuparse en otra parte, así que ni caso y marchemos ligeros, más bien.
Pero Eugenio no podía obviar la preocupación de Serena, que no dejaba de mirar hacia atrás mientras ese centenar de hombres y mujeres que los seguían se ponían en marcha, por fin, ahora sí, con cierta aceleración y nerviosismo.
No te preocupes por los que quedan atrás, corazón, que no les harán nada. ¡Cualquier ejército en campaña los necesitan para sacar el trabajo adelante, ya sabes! Los esclavos son los que al final sobreviven siempre cuando sí o sí hacen falta sus manos. Y cualquiera que no se dedique a hacerle la vida amarga a los demás, en estos tiempos, se diría que es un esclavo para esta gente.
Como si les hubieran podido escuchar, después de observarles por un momento en la lejanía, esos jinetes armados parecieron agitarse un momento en el horizonte. Y fue entonces que Eugenio sacó su cuerno de caza y lo hizo bramar con toda la fuerza de sus pulmones, que no era poca, tanto para enardecer a los suyos como para amedrentar a esos vigías. Y ellos mismos volvieron grupas y parecieron regresar por donde habían venido, sin duda que para ir a reunirse con sus compañeros. ¿Volverían pronto tal vez, con más gente, y saldrían en su persecución? La cuestión era que, para cuando quisieran regresar, explicaba Eugenio, la caravana se encontraría mucho más lejos de su alcance. Más cerca ya de las murallas de Legión. Pero esto no tranquilizaba del todo a unos emigrantes que dejaban su mundo completo atrás, al abandonar esa tierra de sus padres. Al desertar de lo bueno y malo conocido y de esa seguridad que les proporcionaba la Casa. Una estabilidad y una paz que ahora comprobaban falsas, caído el mundo de sus patronos de toda la vida y amenazado su propio mundo, también, por toda especie de bárbaros y hasta de ejércitos romanos entregados al saqueo. ¿En qué se podía creer al fin, en verdad, cuando hasta lo que consideraban fijo para bien o para mal se derrumbaba? Inclusive lo que creían que era firme como roca, en las personas que amaban y creían conocer bien, pero que en la hora decisiva se habían revelado tan diferentes.
Eugenio, por favor, te pido que me diga la verdad. ¿Tuviste tú algo que ver en la muerte de Cornelio?
El aludido se volvió sorprendido a su mujer, sentados ambos sobre el pescante de un carro, cuando no esperaba para nada esa pregunta. Y, sin embargo, fiel a sus reflejos de cazador experto, no se dejó enredar en esas trampas que eran los ojos de su mujer y aplicó lo que su mentor en el oficio le había enseñado hacía tanto tiempo: no importa cuánto creas que estás en sus redes y que ya te tienen atrapado. Es igual. Y tampoco interesa lo que piense el otro. Tú, siempre, niégalo todo.
Dime la verdad, por favor. Si fue así, te perdonaré, le aseguró ella, tal vez para tentarlo y que confesara. Pero quiero la verdad.
¿La verdad? ¡La verdad era tan difícil de explicar!
Pero, vamos a ver, ¿a qué verdad te refieres? ¡Si yo nada hice, te lo juro! El Mayordomo lo mataría y porque le dio la gana a él, pienso, ¿o qué crees? ¿Que iba a ordenarle yo nada a ese sujeto, todavía en vida de tu hermano, y se iba a ir él iba a ir corriendo a hacerlo porque se lo he dicho yo? ¿En qué cabeza cabe plantearse tal cosa cuando este desgraciado venía de encerrarme y en la Casa de Cornelio, además?
¿Y por qué lo mataste entonces?
¡Serena, por favor! ¡Sabes que eso fue para evitarle más torturas ni más agonías cuando ya estaba más que condenado! ¿Qué querías que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras le hacían sufrir para nada, delante de todos?
Pero con mi hermano no tuviste ese mismo gesto y se encontraba mucho peor.
Porque también son casos diferentes, ¿no crees? ¿De verdad piensas que le hubiera puesto la mano encima, jamás, a un hermano tuyo, aunque sólo fuera para evitarle sufrir más? ¡De haber sido así, a lo mejor hubiera terminado como mi hermano, decapitado por Cesaro ante la puerta de la Casa! Además, yo sí pensaba que podía salvar a Víctor de la quema, había motivos para creerlo, mientras que el otro estaba más que sentenciado de antemano. ¿Y quién lo sabe mejor que tú?
Pero ella apartó la mirada, buena conocedora de sus gestos y reacciones. ¿Sería que lo sabía todo, de alguna manera, por más que lo quisiera negar? No había muchas cosas que Eugenio le pudiera ocultar a su amada y esos ojos suyos de Patrona, tan dominantes, se le antojaban más fuertes que los brazos de un soldado.
Y sobre la muerte de Cornelio, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor ese cerdo del Mayordomo planeaba quitarse de en medio a otro más que posible Señor, que bien podía asumir el mando de la Casa después de Víctor, para ser él quien se hiciera el verdadero amo y Señor de todo por tiempo indefinido. Ser el tuerto en el país de los ciegos, que es lo que siempre ha pretendido, pero es obvio que la jugada le salió mal cuando los bagaudas lo agarraron con las manos en la masa. ¡Tanto mejor! ¿O también tengo yo la culpa de eso?
¡Eugenio, por favor! ¡No cometas la bajeza de alegrarte de la muerte de nadie, aunque sea tu enemigo!
¿Por qué no? ¿No se supone que Dios ha de juzgarnos a todos y mejor cuanto antes, que así dejaremos de pecar tanto? ¡Pues bendito sea, nada más que eso, por habérselo llevado en buena hora consigo! ¡Pero lo que me parece lo último es que encima vengas tú a acusarme de haber matado a nadie y mucho más en el lío tan cojonudo como teníamos encima, en esa maldita noche, en la que además no me separé ni un palmo de ti en ningún momento!
Bueno, vale ya, ¿de acuerdo? Y perdona por haber pensado semejante cosa de ti, pero es que me impresionó mucho lo que hiciste en el salón el otro día y no sé… Me quedé pensando, la verdad.
Serena pareció conformarse con esas explicaciones, aunque de nuevo demostraba esa astucia tan característica de los Próculos y, sobre todo, de Asturio, que era el campeón de los intrigantes de todos los tiempos. Y, por su lado, Eugenio sabía que estaba a medio camino entre convertirse de verdad a ese Dios de Serena o no creerse nada de nada. ¿Cómo mantenerse todo el tiempo en el baño tibio, sin frío ni calor? Pero su ahora mujer, que conocía sus pensamientos bastante bien, lo enfrentaba al espejo una y otra vez.
Yo creo que te resistes a creer porque en el fondo te niegas a aceptar que pueda haber algo tan bueno y tan puro y que el bien pueda triunfar en medio de tanta injusticia. Has visto demasiados abusos y demasiada corrupción y lágrimas a tu alrededor y eso te hace recelar de todo, pero la luz también existe y no sólo esas sombras. Dios es luz.
La verdad es que me cuesta creer que un Señor pueda ser justo y mucho menos que tenga tantas estancias en su casa para tanta gente. ¿Dónde se encuentra ese famoso Reino? ¡Por fuerza habrá de ser una casa muchísimo más grande que ésta y dudo mucho que haya muchas casas así! Por esto pienso que alguien se va a tener que quedar afuera, en la calle, si hace de verdad un juicio como es debido, puesto que no puede haber una casa tan enorme en el mundo como para todos los ingenuos que esperáis una vida mejor después de ésta.
Bueno. Tú siempre dices que mucho peor que la que tenemos tampoco puede ser.
Sí que puede ser, Serena. Tu hermano fue mucho mejor Patrón que tu padre, que era un tirano, pero la peor suerte posible es que tú y yo no pudiéramos estar juntos y mira, ese milagro se produjo.
Eugenio conocía bien el talante de los terratenientes y por eso le costaba confiar en un Dios que era siempre representado como el dueño de una gran finca. ¿Por dónde empezar a enumerar todas las injusticias y hasta verdaderas burradas que había visto hacer a tantos de esos potentados que gobernaban esa hacienda o las haciendas parecidas y que siempre quedaban impunes? ¿Cómo podía ser de otra manera cuando esos mismos abusones se erigían en patronos y jueces y con derecho a hacer lo que les diera la gana? A las víctimas de sus apetitos y de su furia no les quedaba más que envainársela o lanzarse al monte, como hizo su hermano hace tantos años ya, convirtiéndose en proscritos a los que esos poderosos no daban tregua. Pero es que era muy duro tener que aceptar que uno tenía que compartir a su mujer o a sus hijos con el patrón en todos los aspectos y, en todo caso, cederle el fruto del trabajo diario, tan duro, que iba en gran parte a llenar esas mesas de los ricos donde todo sobraba. Por lo tanto, si había un Dios tan justiciero como Serena aseguraba, y él deseaba creerlo, ¿por qué no ponía un poco de freno a tantos desmanes? ¿Por qué siempre había que esperar a otra vida para disfrutar de lo que tal vez merecíamos en la presente?
Su Reino no es de este mundo, le explicaba ella, pero Eugenio no conocía otro mundo que la Casa y las dehesas que la rodeaban. ¿Dónde demonios quedaría ese mundo feliz en el que tanto insistía su amada ilusa? Si algo tenía claro, al seguir esa ruta hacia Finisterre, era que no podía encontrarse por esos Lares, más allá del mar, cuando allí mismo terminaba todo.
Sí, ya sé que según tú hay que esperar a morirse para poder empezar a ver algo de justicia. ¡Largo me lo fía tu Dios!
¿Quién es el ingenuo entonces, Eugenio? ¿Es que acaso podemos esperar justicia en este mundo?
No lo sé. Por de pronto, lo que es seguro es que en esta vida no podemos esperarla en ningún lado.
Lo que hubiera pasado en la Casa, eso era seguro, allí quedaría para siempre. Y resultaba al fin lo vivido, entre esos muros amados, lo que más pesaba en su corazón. Un edificio grande como un mundo en el que habían visto desfilar a toda clase de gente, unos más ilustres que otros, aunque todos dejaron su esencia por allí. Como las bandas de música que aderezaban las fiestas de los señores, pero que hacían también las delicias de los criados. ¡Y cuánto no se bailó en la cocina, en el patio mismo, mientras los dueños de encontraban distraídos en sus convites! Porque el arte vivía con ellos y les visitaba, como cuando el General Asturio encargó esa maravilla de mosaico. Y Eugenio nunca olvidaría la destreza de esos artesanos que lo hicieron y retocaron, los mejores artistas que el dinero podía pagar. Ellos dieron vida a dos de sus héroes de siempre, Ulises y Aquiles, pero también a esas fieras que él tanto amaba. Y esa habilidad suya de cazador, tan ponderada, tampoco la adquirió por capricho de Diana: cazadores venidos de lejos le enseñaron, cada uno con su arte y sus trucos, a tender redes o seguir rastros, incluso, sin la experta ayuda de los perros.
Aún no me he ido y ya extraño la tierra en que soy rico con poco y recursos escasos me hacen nadar en la abundancia[3].
El mismísimo Teodosio el Grande había habitado sus muros durante un tiempo[4]: el último gran César que, si Dios no lo remediaba, podía ser el último de verdad, cuando su torpe hijo Honorio no daba pie con bola. Porque era una Casa que ennoblecía a quienes se cobijaran bajos sus muros, sin importar su origen alto o inferior. ¿Qué no aprendió de política, de arte o de la guerra misma en la frecuente compañía de tantos ilustres invitados? En esas intensas jornadas de caza y después, en los banquetes, cuando el vino soltaba las lenguas y uno podía enterarse de tantísimas cosas. De tantos secretos como ocultaban esos muros, que ahora dejarían atrás, pero también los había con su propia firma, que esperaba que no volvieran nunca de donde estuvieran para contar nada inconveniente. Porque atrás quedaba el cadáver de Cornelio, a quien mandó matar en secreto, ocultando luego la verdad. Y el mismo que presumía de ser un César palentino murió así, de la forma más oscura, porque todos se lo achacaron a la bagauda o a Mayordomo, que era el principal sospechoso. Pero lo que tenían todos seguro era su truculento fin, claro, asesinado junto a esos muros que tanto amó. Donde tanto disfrutó de fiestas y días de asueto, más que en su propio palacio, el cual era ya sólo cenizas. Pero ni siquiera tuvo un hueco para ser enterrado en el cementerio, con la mínima dignidad que sí se les dio a los servidores y bagaudas. ¡Quién lo diría, cuando toda su vida presumió de sus nobles orígenes y cuando todo lo que parecía pedirle a la vida era esa devolución de unos campos que Asturio, decía él, le arrebató de mala manera a su padre! Parecía mentira que fuese el mismo que ahora yacía en medio de un zarzal, sin más tierra que la que le echaron encima los de la Casa. Y ni el propio Eugenio llegó a saber, al principio, qué hizo Mayordomo con ese cuerpo, justo antes de morir él también, por lo que bien pudo por entonces negar, sin ningún titubeo, cuando Serena le preguntó sobre el tema.
Sin duda escapó en la confusión y habrá ido lejos, si sabe lo que le conviene. Muy lejos de aquí, explicaba Eugenio, por aquellos días, con toda la razón del mundo, cuando en efecto se había ausentado para siempre. Y realizó los honores un auténtico experto en la materia, claro, ni más ni menos que el carnicero de Mayordomo. Y luego su hermano le libró, a su vez, de un incómodo testigo, a la vez que viejo enemigo, aunque fue el propio Cazador quien le dio la puntilla a ese bestia sin entrañas. Justo en el momento preciso.
En realidad, razonaba, con mi maldad y mi miedo les hice un buen favor a esos dos, pues de haber caído en poder de los bagaudas la muerte siempre hubiera sido el último de sus problemas. Al fin del día, estos dos fueron como los ricos de Pompeya que no quisieron escapar de su próxima ruina, por mantenerse atados a la vida segura y feliz en sus propiedades. ¡Y así fue que pagaron con todo lo que tenían por su apego a todo eso!
Pero nada en el mundo podía excusarlo, lo sabía, de haber tramado la muerte de Cornelio y de haber ajusticiado él mismo a Mayordomo. ¿Podría perdonarlo el Dios de Serena? Cualquier justificación de sus pecados no ocultaba la verdad de que sus manos estaban manchadas de sangre, por mucho que fuera la de esos dos cerdos y, en particular, la de Cornelio.
Tanto tiempo he pasado con los Próculos que al final, de tanto roce, se me han pegado sus maneras. Como a Liberato. Pero al fin Dios ha querido que sea yo quien tome este toro por los cuernos, justo cuando ya no queda mucho que mandar ni salvar. Pero el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos[5].
Y lamentaba ahora haberse quejado tanto de los excesos de los señores y de la mansedumbre de muchos criados. Él mismo había comprobado en sus carnes que hacer de estadista implica siempre tomar decisiones duras, como había pasado con el caso de Cornelio. Mejor dicho, se lamentaba no de la justa queja en sí, sino de haberse amargado por esa falta de libertad que le acogotaba. O de sus propios miedos a salir de la finca y buscarse la vida afuera, aunque fuese lejos de Serena. Para él, mucho de lo vivido había sido motivo de riña, protesta o insatisfacción. Pero ahora se daba cuenta de que, a lo mejor, después de todo, bien pudieran haber vivido un sueño: uno que estaba a punto de terminar.
Y ahora quisiera dormirme, pero no para soñar, sino para volver a ese tiempo en que fui feliz aquí, de algún modo, y son muchas cosas las que dejo atrás.
Como la propia tumba de su madre, junto a la cual enterraron a Liberato. Muy cerca de la Casa donde vivió y murió, después de haber pasado un secuestro que duró años, aunque fuera en una jaula de oro. Y así pasó a mejor vida, según Serena, de esa forma tan injusta, a tantos cientos de millas de su país de origen. Esa tierra africana de donde fue traída en su niñez, y de ahí que en ningún sitio se sintiera del todo en su hogar, aunque su verdadero hogar no dejó de ser siempre el sitio en que pudiera criar a sus hijos. Y ahora esos últimos supervivientes, como Eneas con los últimos troyanos, dejaban su ciudad sin mirar atrás. Quizás para siempre.
¿Crees que seremos felices?
Eso pregúntaselo a Dios. Y ahora, mírala: tal vez sea la última vez que la contemples. Y es mucho lo que dejamos atrás.
Atrás quedaban los sueños y las ambiciones y promesas de tantos rostros, muchos de ellos amados, y muchos de los cuales no volverían a ver jamás. La gloria y ferocidad de Asturio, el Viejo General de tiempos mejores para la Casa y para el Imperio. La bondad ingenua de su hija pequeña, Flavia, que no pudo soportar la verdad de esa cara poco oculta de su padre, al que se había empeñado ella sola en idealizar por tanto tiempo, sin que nadie en toda la casa se atraviese nunca a llevarle la contraria en esa agradable mentira. El pragmatismo sabio y calculador de Víctor, un sucesor no deseado para su padre, pero que en cambio se antojaba como uno de los mejores señores que se recordaban por toda la comarca. Y por qué no hablar de ese otro malogrado Señor, Liberato, quien fuera rey de las serranías al Norte de la Casa y de cualquier descontento que se atreviera a desafiar la dictadura de los que tenían todo y no repartían nada. Y también quedaban allí los huesos y corazones rotos o agrietados de tantos colonos y criados anónimos que habían tejido también, con su sudor y a veces también con sus lágrimas, una larga historia en la que todos quedaban igualados con sus superiores en tumbas que apenas se diferenciaban en las zonas de las otras por el contenido: huesos y algunos exvotos para los más privilegiados, que pretendían llevarse con ellos al menos un poquito de lo que habían amasado en sus casi siempre cortas vidas. Y así es como el tiempo se abatiría sobre esos restos que nadie recordaría en la siguiente generación y sobre esa Casa, que tanta atención atrajo siempre y que ahora mismo se antojaba como un barco malogrado, que sobrevive a una tormenta con las velas rotas y sin remos ni timón.
Daría mi reino por ver tus veredas perdidas si no fuera porque mi reino eres tú[6].
Eugenio sopló de nuevo su cuerno de caza, para despedir a los compañeros que allí quedaban. Y azuzó a los bueyes antes de mirar el palacio, él también, ahora por última vez. Y la Casa se alzó ante sus ojos, con sus paredes blanqueadas por la cal y sus rojos tejados. Con su leyenda en forma de edificio, que los antepasados de Serena habían querido asemejar a la casa de campo romana. Con su típico patio interior que era un fresco refugio, en los días de solano, pero aquello no era Italia ni la sonriente Bética. Y en el crudo invierno palentino era imposible calentar esos muros, sitiados durante meses por el viento y la nieve. En esos largos días, el frío calaba hasta el tuétano, y las ratas nunca dejaban sus muros del todo, pero a ellos dos siempre les parecería un palacio.

*Fragmento de cubilete de dados hallado en La Olmeda. Muestra el lema hedonista que aquí he asignado a la Casa: vinari, letari, ludere, ridere: hoc-est vivere!*
[1] Se refiere a la visión feudal de señores y vasallos según la cual ambos tienen obligaciones mutuas: el uno, defender a sus vasallos y éstos, a cambio, trabajar para mantenerlo.
[2] Un epitafio romano real, sacado de La última palabra. De Ana de la Robla.
[3] Marcial de Bílbilis (Calatayud).
[4] Esto es una teoría sin mucho fundamento que ronda por ahí.
[5] Frase grandiosa de Epícteto.
[6] ¡Adiós, Patria mía, tal y como yo aún te conocí! ¡Adiós, tierra de mis antepasados! (DESPEDIDA DEL AUTOR)