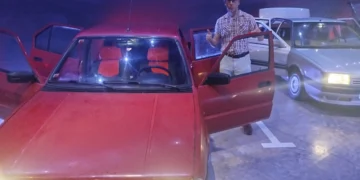Ya en la Casa, Víctor despidió a Eugenio en último lugar y con un inusual abrazo. Y el servidor se volvió ahora a su dueña, la hermana de Víctor, y vio que sus ojos brillaban.
Tú no trabajes más, por favor. Bastante has hecho hoy, le dijo Víctor, antes de marchar a su baño, mientras el resto de empleados se ocupaban de diversas tareas: calentar el baño, ayudar en la cocina o despellejar las piezas de la cacería. Porque siempre había algo que hacer, tras una montería, mas no para un honorable[1]. Ni tampoco para sus criados más distinguidos, en ocasiones, cuando podían recibir permisos especiales de sus patrones. Y eso que Cazador nunca se había sentido menos que nadie, tampoco por encima de sus compañeros del servicio. Después de todo, como recomendaba Epícteto:
Los hombres se fijan a sí mismos su precio, alto o bajo, según les parece, y cada uno vale el precio en que se estima. Por tanto, valórate como hombre libre o esclavo, pues esto no depende más que de ti.
Y así era que se había encumbrado, a base de mucho esfuerzo, hasta las posiciones más altas del servicio de la Casa, aunque le ayudaba no poco el haber sido allegado de sus señores desde la infancia. Desde que atendieron juntos la instrucción de su preceptor en común y fueron compañeros de juegos, favorecido también por haber sido hijo de la concubina favorita del anterior Patrón de esa Casa: el General Asturio[2], padre de Víctor y uno de los más legendarios patricios de los últimos tiempos en España. El gran pacificador del Norte y el gran proveedor de esclavos, para todos los mercados y haciendas del país, pues tal era el botín principal de sus campañas contra astures, cántabros o vascones. Un hombre feroz al que todos temían, pero al fin tan distinto de sus hijos y, muy en especial, de la compasiva Serena.
Ya me he enterado de lo que hiciste, le dijo Serena, su querida Patrona, mientras su hermano desaparecía por el pasillo. Era la hermanísima de Víctor y, por tanto, también su Señora, pero en verdad era más que eso para Cazador y viceversa. El héroe del día, musitó, y aprovechó que estaban solos para abrazarse a su espalda como un pulpo. ¡Mi héroe!
No ha sido para tanto, respondió Eugenio, que miró en torno un poco intranquilo. No era prudente que los vieran así, en una pose tan amistosa. Cazar es mi oficio, Serena. Es natural que lo haga bien.
Pero también mi hermano caza y no es tan bueno como tú. Hay que saber lanzar, tender las redes en los sitios apropiados. Hace falta valor. Y tú eres bueno, yo lo sé bien, Eugenio el Cazador.
No lo suficiente. Aún me falta la presa que yo quiero.
¿Tú crees? Yo diría que esa presa ya está entre tus redes.
O quizás no tanto como quisiera, reconoció él. ¡Y cómo! Él era el siervo y ella su Señora. Todo un océano de circunstancias les separaba, por mucho que se amasen. Con los animales es más fácil: sé cómo piensan y sienten. Por eso se me da bien amaestrar a perros y caballos. Y conducir a las presas hacia las redes y encontrarlas antes que nadie: porque me pongo en su lugar y me siento uno de ellos. ¿Entiendes?
Entiendo lo que es estar en la piel de otros, sí.
Y esto era cierto, también, porque todos en la Casa acudían a ella en busca de consuelo y protección. Serena Próculo era la cara amable de los que mandaban: la poderosa familia cuyos retratos adornaban el marco del mosaico principal, en el salón, donde se estaba preparando un gran banquete para esa noche. Una constelación de caras impresas en el mosaico que no se mostraban por igual a todos los miembros del servicio, tanto en los rostros de los Próculos vivos como en los que ya no andaban por allí, pues el ordeno y mando se ejercía a menudo con violencia. Con la abusiva autoridad de quien se cree que es dueño de los cuerpos y hasta de las almas y sueños de otros. Pero eso no era el caso de Serena, desde luego.
Decía Séneca que un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho. Pero los que mandaban en la Casa parecían vivir una ataraxia[3] un poco especial, pues parecía importarles muy poco la realidad tozuda de todo el mal que hacían por allí a diario. Los azotes y castigos a los servidores, a veces inmerecidos, o los atropellos a ese honor que tales inferiores también tenían, como demostraba el hecho innegable de que tales personas humildes se dolían por las ofensas. ¿O no es cierto que una mujer que es forzada a hacer o sufrir lo que no quiere pasa por el mismo quebranto corporal y de alma sin importar su clase social? Y tanto ellos como ellas se agitaban más que un burro cuando es flagelado y de vez en cuando respondían, a veces con altivez, a las constantes incursiones de los señores contra la virginidad de la juventud. O contra la castidad de mujeres casadas, aunque fueran las esposas de otros criados de la Casa. Pero es que la justicia de algunos llegaba a aplicar contra la sagrada integridad física de los individuos, puesto que no había contemplaciones a la hora de repartir los castigos y hasta de flagelar y de amputar cuando los delitos eran considerados graves, como en el caso de la rebelión. Pero sólo Serena se atrevía de verdad a oponerse a estas costumbres barbáricas mientras que el resto de la Casa, empezando por el propio Cazador, se mantenían más al margen por la cuenta que les traía. Y por esto Cazador admiraba tanto a su amiga, como auténtica defensora de los débiles, además de como consuelo para tantas humillaciones y, a menudo, también como escudo verdadero de todos frente a cualquier abuso.
Por lo menos, se consolaba Eugenio, mi Señor respeta a las criaturas más tiernas, aunque era notorio que no gastaba de la misma moderación cuando las chicas se acercaban a la edad de desbravar[4]. Y es que así definía el propio Víctor ese tiempo en que una moza estaba lista para pasar por su lecho, si bien trataba de que estos asuntos no enturbiaran sus correctas relaciones con la servidumbre. De hecho, para evitarse problemas en casa, dentro de su propia y gigantesca Casa, esta clase de desposorios irregulares solían ser el pago en especie de colonos que vivían en el campo, casi siempre acuciados por la necesidad. Granjeros desesperados que enviaban a sus hijas al Patrón para que éste se ocupara de ellas y satisfacer, sobre todo, las crecientes deudas que impedían comer a esas familias. Y ésta era la razón por la que tan elevado número de habitantes entre esos muros fueran mozas, de todas las edades y con su correspondiente aparejo de críos, pero muchas llegaron vírgenes al camastro de su Señor. Para que éste pudiera hacer los honores, claro, igual que en tiempos de su buen padre.
Mira: ahí estás tú, dijo Serena, que señaló una parte concreta de ese mosaico. Una vívida escena de caza en la cual se veían toda clase de animales mientras que en el centro, como esa tarde, reinaba un imponente jabalí. Y Eugenio nunca olvidaría el día que visitó ese mosaico por vez primera, cuando los artesanos aún lo terminaban, bastantes años atrás.
[1] En el periodo siguiente a este ocaso romano, durante el Reino Visigodo, la sociedad entera se dividía en honestiore personae e inferiore personae: honorables e inferiores.
[2] El único nombre que tenemos en toda la casa y que puede corresponder con uno de los propietarios es el de Asturio, encontrado en el bocado de un caballo, aunque la verdad es que no se sabe nada de las identidades de esta gente tan millonaria y el General Asturio aquí es imaginario, igual que todos los demás personajes.
[3] Un estado de imperturbabilidad que el filósofo debía alcanzar, según Séneca, como una especie de nirvana en el cual nada consiguiera afectarlo. Ni siquiera el pensamiento de la muerte.
[4] Una frase de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, también en el contexto de las relaciones entre patronal y servidores.

Mira, Eugenio, es un león de Mauritania, decía su madre. Y su larga cabellera negra, frondosa como el espino, rozaba su mano al sujetársela.
Se ve muy triste, madre, ¿qué le pasa? Se diría que está llorando.
Sí que llora, pues está malherido. Los cazadores le han atacado con sus lanzas, igual que a este antílope. Y esto de aquí es un leopardo.

¡Qué animales tan raros, madre! ¿Por qué no se ven por aquí?
Son fieras de África, del país que me engendró. Pero Mauritania está muy lejos de aquí, al otro lado del Mar. Algún día te llevaré a conocerlo y podrás ver estas bestias con tus propios ojos. ¿Te gustaría?
¿Iremos los dos juntos?
En ese momento, en la entrada a sus espaldas, una temible figura se recortó bajo el dintel. Una que se correspondía con otro de los principales rostros del mosaico familiar: el padre de Víctor y Serena, antiguo Señor de la Casa. Nada menos que el famoso General Asturio, terror de los bárbaros del Norte, pero también, y para empezar, de sus propios subordinados domésticos
Debo irme, mi amor, le dijo entonces su madre, como ocurría en tantas ocasiones. Volveré pronto.
¿A dónde vas?
No hubo respuesta. Nunca la había cuando su madre marchaba de su lado para reunirse con el dueño de la Casa, así como tampoco cabía esperar explicación ninguna de todos y cada uno de sus sometidos moradores. Porque se trataba de un hombre terrible al que todos temían, dentro y fuera de esos muros, pero que ordenó hacer esa africana parte del mosaico en honor a su concubina favorita. La madre de Eugenio que, años después, perdería su puesto por una pretendida traición que asimismo pagaría con su vida.
¡Ay! Era curioso cómo los recuerdos felices de su infancia siempre venían empañados por otros, mucho menos agradables. Pero las palabras de Serena lo sacaron de su ensoñación y lo cierto es que fue para bien.
Perdona, que no sé qué has dicho. Este mosaico no me trae buenos recuerdos.
Sí, perdóname tú, dijo ella, que se apresuró a besarle la mano. ¡Soy tan torpe!
No es culpa tuya. Tú no eres él. Ni como él, dijo Eugenio, que miraba de reojo ese retrato del mosaico. Un rostro fiero que recordaba muy bien, como Serena, aunque no con tanto cariño como se podía esperar de una hija: el del padre de ella, en efecto, el General Asturio, que fue ese anterior Señor de la Casa y que yacía en su tumba desde hacía años. Pero Eugenio nunca le echaría de menos.
Me siento muy sola desde que ella marchó, comentaba Serena, ahora con la vista en otro retrato. Otro medallón silencioso, en la cenefa de silenciosos rostros familiares del mosaico, que contenía otra cara, una joven esta vez, con su propia y triste historia que contar. Una sonrisa de bondad que él también había amado, un amor compartido por entero con Serena y, tanto era así, que también a él le dolía contemplarlo. Porque no todos los Próculos eran ni fueron iguales.
Yo sí estoy aquí. Recuérdalo siempre, dijo él, que apretó la mano de Serena entre las suyas.
¡Eugenio!
La voz autoritaria de Víctor tronó a su espalda y sus manos, entrelazadas como dos hiedras que crecen juntas, se soltaron en el acto.
Te espero en los baños, ¿de acuerdo?
Ve con él, Eugenio. Hay trabajo de comedor y yo debo supervisarlo, dijo Serena. El susto se les había pasado pronto y dejaba lugar a la esperanza, aunque fuera tan leve y pasajera como un cometa que recorre la noche. Y al mirar por última vez a Serena, de hecho, Eugenio vio que sus ojos brillaban como nunca.

*Serena era la hermana del Señor, Víctor Próculo, hija como él del antiguo Señor de la Casa: el General Asturio. Había heredado de éste el valor y la autoridad, pero no la compasión y el sentido de la Justicia que la caracterizaban. Soñaba con casarse con Eugenio algún día, pese a que eso no era siquiera imaginable por el abismo social entre ambos. Varias de estas fotos pertenecen al archivo fotográfico de la Diputación de Palencia cedidas para la divulgación cultural del yacimiento.*
[1] En el periodo siguiente a este ocaso romano, durante el Reino Visigodo, la sociedad entera se dividía en honestiore personae e inferiore personae: honorables e inferiores.
[2] Un estado de imperturbabilidad que el filósofo debía alcanzar, según Séneca, como una especie de nirvana en el cual nada consiguiera afectarlo. Ni siquiera el pensamiento de la muerte.
[3] Una frase de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, también en el contexto de las relaciones entre patronal y servidores.