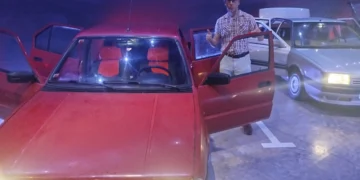La fiesta había terminado por ahora, se diría, cuando los propios bagaudas estaban agotados. Habían recorrido una larga distancia y asolado, en pocas horas, dos grandes casas nobles, aunque de nada se habían privado en su brutal orgía de triunfo. Y embriagados de vino, lujuria y violencia ascendieron la galería, llevando consigo a sus propios rehenes, con ganas de descansar al fin. Y en medio de ese desorden el propio Liberato se acercó a Eugenio para abrazarle y desarmarle de su lanza, de paso, aunque no de su navaja, en un gesto de recelo que su hermano le reprochó.
¿Ésta es la confianza que me tienes?
De ti, sí me fío, hermano, pero no del Próculo que llevas dentro. ¿No te das cuenta de lo peligroso que eres con una lanza?
Liberato rió con ganas ante su hermano y se fijó en el hierro de ese arma, manchado de sangre reseca del Mayordomo.
Eso no tiene gracia, hermano. ¡A saber lo que estará pensando Serena de mí después de eso!
¿Qué más da lo que piense nadie? ¿De verdad piensas que alguien te va a echar en cara nada de eso? Además, un Próculo sabe distinguir a otros zorros de su mismo pelaje, ¿sabes? Tú eres más peligroso que la unión de todos estos criados y señores, pero te felicito por haber solucionado lo del tesoro. Tú sabes que le has hecho un gran favor a tu familia política y a ti mismo.
Eugenio no dijo nada, consciente de que era natural que desconfiaran de él, pero se fijó en un detalle de ésos que sólo tienen lugar entre hermanos y camaradas. Y él era ambas cosas para su hermano y entonces, al partir de la sala, Liberato le hizo un gesto disimulado y se desprendió de su propia espada, que dejó caer por el camino para que Eugenio la pudiera recoger. Era bastante obvio que Liberato no se fiaba más de sus propios hombres, ahora que había conquistado el botín, que de aquél con quien compartió los pechos maternos. Por más que lo desarmase ante la concurrencia.
Haced guardias, ordenó, a su alborozada tropa, que apenas podía creerse la buena estrella que venían de conquistar esa tarde. Y los bagaudas se instalaron todos juntos, en los cuartos nobles y alcobas del personal, donde pasarían la noche en compañía de las mujeres que habían tomado como suyas. Y Ana estaba entre ellas, cómo no, por ser de las más bonitas de la Casa, sin que Eugenio pudiera hacer nada por impedirlo. Como ya contestó en su día el galo Breno[1], cuando conquistó Roma y un Senador le reprochó sus abusos:
¡Ay de los vencidos[2]!
Qué poco quedaba de esa advertencia, tan dura para Víctor Próculo, pero no tanto para el servicio de éste:
Gustaba de montar a las criadas: ahora será él montado. Quien nada tenga, que nada tema.
Una grandísima mentira, al final, cuando casi todos en la Casa habían sido maltratados salvo los mismos señores. Porque Víctor apenas fue zarandeado y cosa cruel era, dado su estado, pero la cosa pudo ponerse mucho peor. Tan peor como había resultado con tantos empleados de la Casa y hasta los soldados de Cesaro, maltratados al antojo de esos invasores, aunque era cierto que se habían comedido bastante a la hora de matar a destajo.
Ojalá se conformen con esto, pensaba Eugenio, aun sin hacerse muchas ilusiones sobre el futuro. De hecho, en la alcoba masculina del lado opuesto, para mejor vigilarles, instalaron bajo guardia a los demás: criados y otros diversos prisioneros, como eran esos escasos soldados de Cesaro, pues casi todos habían sobrevivido al violento saqueo y les servirían en adelante como rehenes. Y es que de poco les habían servido allí sus espadas, pagadas a precio de oro por Víctor, al que también confinaron allí. Moribundo en sus parihuelas, el último Señor de la Casa veía muy próximo su fin y así sobrevino la noche. Sin duda una de las más tristes y extrañas que ninguno de la Casa recordase, por más que fuera la primera que Eugenio y Serena pasarían juntos. Sin barreras físicas o humanas que los separasen, aunque, como era obvio, no había mucho que celebrar. Y, de hecho, Serena apenas hacía nada más que llorar, ante todo por su hermano, pero también por todo lo que había tenido que aguantar en esa larga tarde de disgustos. Y la reciente mujer de Víctor, ahora sí, por pleno derecho, lloraba desconsolada sobre el pecho de éste. Un postrero Señor de la Casa que agonizaba, ya sin duda, entre delirios de dolor y fiebre. Y hasta recitaba algún epitafio famoso, de ésos que se leían en las tumbas de la Casa.
Lo que queda de este hombre[3], huesos, aquí duermen dulcemente. Pues el hambre ya no me preocupa ni la gota ni garante soy de deuda alguna, pues disfruto de hospedaje eterno sin pagar…
Calla, hermano, por favor, que te vas a poner bien.
Eso díselo a tu Dios, Serena, aunque tampoco me preocupa. Muero satisfecho, pese a todo, por haber cumplido siempre con mi deber. Como Aquiles y Héctor. He peleado por mi César y por mi Patria hasta dar la vida, como hubiera hecho mi padre. Y he hecho cuanto pude para salvar esta Casa y pasársela a mis descendientes, ésos que no tuve, pero que tú engendrarás por mí, le dijo a Serena.
Así se hará, si Dios quiere, dijo ella. Y Cesaro ya tiene los suyos, para que la familia no se termine nunca, pero lo importante ahora es que mueras en paz y así ha de ser: has sido un buen hombre y después de esto último, ¿quién podría no verlo? Es mejor tener un Patrón, mejor o peor, antes que la anarquía y el desorden. Y tú fuiste mejor que nuestro padre.
No estoy tan de acuerdo contigo en eso. De haber vivido nuestro padre, pienso, todo habría sido distinto. No estaríamos como estamos, prisioneros en nuestra propia casa.
En efecto, hasta el viejo lema de la Casa había sido robado:
Beber, cazar, jugar y reír: ¡esto es vivir!
Pero era un consejo que ahora los bagaudas se apropiaban, por encima del derecho de los dueños. De los propios servidores de la Casa, ultrajados y maltratados por los invasores. Y ni los niños se atrevían a llorar, de puro miedo, por no molestar a sus bárbaros conquistadores.
Víctor: quería decirte que lo que oíste ahí abajo, sobre esos reproches que te hacía… No eran verdad. Lo dije para ganarme la confianza de esa gente y también algo de tiempo, aunque de poco haya servido al final.
Lo sé, pero algo de cierto había, Eugenio. Y, de todas maneras, ¿qué importa? Lo que dijiste sobre tu odisea con mi hermana, eso sí me pesa, si bien ya es tarde para compensarte. La verdad, te lo juro por mi madre, quisiera darte hasta mi propia espada, le dijo Víctor, pero ya ves que Liberato me la ha quitado.
A mí también la que me diste, hace no tanto, pero Liberato no tardará en devolvérmela, mintió Eugenio, que por supuesto ya tenía a buen recaudo esa arma. Por alguna razón, se fía de mí.
Y yo entiendo esa razón: la máxima virtud de un príncipe es conocer a los suyos[4]. Y sobre esa espada que te di, descuida, que seguro que te la devuelve. Es una buena espada, como sabes, forjada a la antigua usanza. Porque los buenos herreros de antes enterraban sus hierros y esperaban, como si fueran viñadores, a recoger pasado un tiempo su cosecha. Y con el mineral que no se ha corroído fabricaron espadas invencibles como ésa, así que cuídala bien… Y que te cuide… Pero cuida a nuestra gente, sobre todo, y en particular te encomiendo a mi hermana. Y a la madre de mi hijo por venir. Es mi última orden y mi última petición, ¿de acuerdo? Tanto infortunio me ha enseñado a apreciar que lo más importante no se puede atesorar y ni siquiera poseer por un plazo corto. Y ahora me doy cuenta de que has sido un hermano para mí. En realidad, siempre te quise a mi lado y, de hecho, por eso temía liberarte. Para que no te fueras de esta Casa. Aunque bien sé que es ella lo que de verdad te ataba.
Has sido un buen Señor, reconoció Eugenio. Contigo, nunca nos faltó pan ni el calor de tu Casa. Y nos protegiste de bandidos como éstos, que ya están demostrando a toda prisa que no te faltaba razón. Eso todos te lo reconocemos.
Ya, pero, ¿qué he sido para ti? ¿Un tirano o un amigo?
Las dos cosas. Pero has sido un buen tirano y no hay muchos de ésos.
Tan triste colofón venía aderezado por voces y risas, en el piso inferior, por parte de los bagaudas que aún saqueaban la bodega a destajo. Y es que tanto tiempo en el monte, privados de todo, había acumulado en ellos un ansia brutal de placer y desenfreno. Una sed que ahora saciaban a costa de sus enemigos y en las propias casas de éstos, donde convertían a los señores en sus esclavos, aunque al final nadie se libraba de sus abusos. Y qué mentira era eso que pregonaban, antes de su gran victoria: lo de que quien nada tiene, que nada tema. Porque las vejaciones y abusos en la Casa se habían cebado, como era costumbre general, en la pobre gente inferior. Como de costumbre. Y ya de antes, los pobres que poblaban las haciendas se encontraban más expuestos que sus señores y padecían de continuo estas fechorías de los revolucionarios. De hecho, no dejaba de oírse en torno a ellos un lamento en especial, acerca del destino amargo de su Patrón.
¡Qué lástima, siendo joven y rico! Y pensar que es el noble que todos hemos visto, entre nosotros, hace tan pocos días, lleno de juventud, riquezas y felicidad…
Un cuadro que poco tenía que ver con el de Asturio, su padre, en la hora de su propia muerte, dado que éste lo hizo en paz. Rodeado de su familia y en tranquilidad. Y ahora Víctor expiraba junto a la Casa misma y, de hecho, hasta esos viejos muros parecían estremecerse. Como si las pulsaciones y aspiraciones del Señor, cada vez más agónicas, se pudieran transmitir a esas piedras y ladrillos.
La Casa de mi Padre tiene muchas estancias, recitó Serena, en el último consuelo para ella misma y su agonizante hermano.
Y la mía también, aunque ya no creo que pueda disfrutarla mucho más. Adiós a los días de vino y rosas, dijo Víctor, con su frente obscurecida ya por las sombras de la muerte, que expresaba la crueldad que le había inspirado su destino como patriarca[5]. Y en un último murmullo expiró, con su cabeza entre las manos y regada por las lágrimas de su hermana.

*Teodosio el Grande. El último gran César, segoviano de origen, cuyo hijo Honorio llevó al Imperio a su decadencia final. Sus seguidores en España formaron el Clan Teodosiano, capaz de armar ejércitos privados de colonos con que defender la Península. Su historia personal fue muy peculiar y representativa de las graves crisis sociales y religiosas del final del Imperio.*
[1] Caudillo galo que saqueó Roma, ni más ni menos que 800 años antes del tiempo de este relato.
[2] Vae victis!
[3] Un epitafio extraído de La última palabra. De Ana de la Robla.
[4] Frase de Marcial.
[5] Frase en honor de Bulwer y todos los escritores épicos. Está sacada de Los últimos días de Pompeya y con profesión se refieren a un gladiador, pero es que Víctor también murió en la pelea. También las frases de un poco más arriba: ¡qué lástima…!