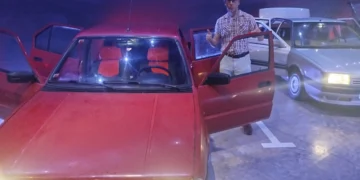Serena y Eugenio salieron de la Casa, por fin solos, para dar un breve paseo por las cercanías. Y había de ser breve, como de costumbre, y siempre bajo la atenta vigilancia de alguien. Porque la Casa nunca dormía, ni siquiera de noche, y los guardeses rondaban la finca a todas horas. Sobre todo, la gente de armas que mandaba el Mayordomo, quien por cierto no era el único adversario de Eugenio.
¿Para qué quieren más servidores, me pregunto, si no saben tratarlos?
El suspiro de Serena se perdió en la noche clara y su gesto triste, aunque resignado, se le antojó irresistible a su admirador.
Si Venus se hubiera cruzado con Cornelio en el bosque, en lugar de con Acteón, lo habría convertido en cerdo. No en ciervo[1].
Serena se echó a reír.
¡Qué ingenuo eres, Eugenio! ¡No existe la tal Diana, por mucho que mis ancestros creyeran en ella! Por favor…
Pues tanto creían que terminaron engendrando una réplica suya, vida mía, pues sólo Diana podría cazar a un Cazador.
Te agradezco tus poesías, pero no me hables más de esos dioses mundanos, que sólo existen en vuestra imaginación. ¡Ya he tenido bastante con Cornelio!
Y que lo digas, sí. He visto cómo te ronda y estuve a punto de pedir para él una bandeja de plata, para las babas que se le caían al mirarte.
¡Vaya con el Cazador! ¿Tanto tiempo pasas en el monte que también en Casa te dedicas a vigilar a los lobos que me rondan?
No hace falta ser un sabueso para darse cuenta de cómo te mira.
No me mira a mí, sino a mi dote. Yo no soy para tanto.
¿Eso crees? No debes avergonzarte de ser preciosa. ¿Qué culpa tienes tú si Venus te hizo a su imagen? Y eso no lo paga ni la mayor fortuna de todos los Campos Palentinos.
Serena rió otra vez. Estaba claro que su Señora se fiaba de él igual que Víctor, pero no del todo. Porque no era ninguna tonta.
Pasas de Diana a Venus en un pestañeo de ojos. Y ojalá no fueras así, también, con las mortales, pero te conozco demasiado. Eres un siervo muy leal y considerado, pero no abuses de tu lengua o te pasará como a Acteón[2], afirmó, con una súbita expresión de seriedad. Porque sé que les hablas así a todas, bandido. A Ana, sin ir más lejos.
No es lo mismo.
Pues claro que lo es. Vosotros los hombres os creéis con derecho sobre todas y luego pretendéis que todas nos guardemos para uno solo. ¡Sinvergüenzas que sois! Pero esa manera de pensar no funciona conmigo, Cazador. Yo no soy como esas esposas conformadas de todos esos patricios, que parecen estatuas, ni soy tampoco como tu querida Ana.
Ana es asunto mío.
¿Asunto tuyo? Te equivocas. Tú eres mío y a mí te debes, ¿vale? Lo quiero todo o nada de ti, tú decides, pero no voy a compartirte con nadie. Bastante es compartirte con mi hermano y no estoy dispuesta a consentir que te entregues a otras entre estas mismas paredes.
Te digo que no es lo mismo. Ella es como una hermana para mí, insistió Eugenio, que la estrechó un instante contra sus caderas. Mi lanza sólo a ti te sirve, mi Señora. Mejor dicho, quisiera servirte.
Guarda tu lanza por ahora, que me sirves mejor vivo, se defendió ella.Y Eugenio resopló, desalentado.
¿Qué quieres que te diga? Tal vez no debiéramos guardar todas las ilusiones en esto. Así como un barco no debería navegar con una sola ancla, tampoco nosotros deberíamos vivir con una sola esperanza[3].
Eso es cierto, reconoció Serena, con idéntica resignación. Ya veo que esta Casa no malgastó su preceptor contigo. Además de por lo guapo, estás muy bien formado en todo.
Una instrucción que no había sido ningún regalo, claro. Como en todo lo demás, los señores no daban puntada sin hilo y les convenía formar, desde muy jóvenes, a una casta de servidores ilustrada. Funcionarios preparados que pudieran ayudarles en el gobierno cotidiano de sus haciendas. De lo contrario, además, la vida en esas aisladas villas podía ser muy solitaria, sin nadie ameno con quien conversar en tan largas jornadas. Sin nadie que pudiera atender con dignidad a los ilustres forasteros que pasaban por allí, o que hacer de emisarios en casas ajenas. Que, si todas las ciudades quedaban muy lejos y también las otras villas nobles, que eran como islas en mitad del campo, los forasteros eran siempre bienvenidos, pero en especial los más ilustrados. Pues la mayoría de los colonos, en las fincas ni siquiera dominaban el latín, sino que lo mezclaban muchas palabras de su propio dialecto nativo, semejante al de vascones o cántabros, lo que redundaba en ese aislamiento de la clase dirigente. Pero esto también encendía la esperanza de los servidores más cercanos a esta élite, como era el caso de Eugenio, por ser tan allegado a esos ricos propietarios, los cuales vivían cercados por la ignorancia y el aburrimiento.
Dios te dará tu ocasión a su debido tiempo, Eugenio. Confía en él, ya verás, que tu día llegará. Nuestro día.
¿De qué sirve soñar tanto? Creía que esa ocasión ya había llegado, pero es inútil. Hoy le salvé la vida y mira, ¿qué recibí a cambio? Esta preciosa túnica, una espada y un collar. Y he aquí todo mi premio, pero bien sabes que yo quería otra cosa.
Pues te sientan divinamente, admitió ella, que le dio un sentido beso en la oscuridad. Y sobre esos regalos recibidos, por medio de ellos podrías conseguir a la mujer que quisieras. Entre estas paredes y afuera.
No a la que quiero, te digo.
Lo sé, pero ten esperanzas. Un buen cazador ha de saber esperar, ¿no es cierto?
Ya, pero, ¿hasta cuándo? No dudaremos eternamente.
Te equivocas. Tenemos toda la Eternidad, aunque los cuerpos digan lo contrario.
Ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed[4]. Y yo he nacido siervo, mi Señora: me enseñaron a mirar al suelo, no al cielo.
Tampoco hace falta que mires tan arriba. Dios está en nosotros, en tu corazón, aseveró ella, llevando la mano de él hacia su pecho. En el mío.
Si es verdad que está aquí, sí quisiera conocerlo, dijo él, que se animó de pronto con el contacto.
¡Basta! ¿Qué estás haciendo? Debes respetarme, dijo ella, que rechazó sin miramientos su abrazo. ¡Yo no soy una cualquiera!
Y no lo eres. No para mí.
La oscuridad era casi total, pues la luna apenas se adivinaba en el cielo. Las cigarras que cantaban y los balidos de las ovejas, en sus próximos rediles, eran lo único que se podía escuchar. Y a lo lejos, también, procedente de las colinas que rodeaban la Casa, algún aullido aislado les recordaba dónde estaban: a muchas millas de la ciudad más próxima, en pleno monte, cuando era la Casa toda su ciudad.
Dime, Eugenio: ¿qué harías si lo fueras tú el Señor? No me digas que no lo has pensado nunca.
Mandar en ti. Con eso me bastaría.
¿Y crees que yo lo permitiría?
Sí, así lo creo. Por mucho que tu hermano se oponga.
¡Ay, Eugenio! ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué puede hacer él? Tendrá que matarme si quiere separarme de ti, afirmó, con una sonrisa confiada, pero a ella no le hizo tanta gracia.
Pues tal vez sí lo haga, ¿no crees? Ya sabes que para ellos no es tan difícil, suspiró ella. Ten cuidado, Eugenio, con no romper la cuerda por su punto más frágil.
¿Qué podía responder? Las muertes más brutales habían sido allí mismo sentenciadas, en el mismo salón donde ahora se celebraba una fiesta y por esa misma casta de celebrantes, aunque las ejecuciones se procuraban hacer más bien lejos. Para no enturbiar las relaciones del servicio con los señores de la Casa, que eran quienes tenían la última palabra sobre quién vivía y quien se iba a morir, a veces, de la forma más inhumana. Y no sólo eran ellos, pues los abusos que la gente del servicio tenía que soportar también llegaban de manos de Mayordomo y sus hombres, que parecían tener derecho de pernada sobre el común de los mortales, pero el caso era que muy pocos se atrevían a resistirse o siquiera a quejarse al Patrón. Sin embargo, como antes había comentado el cocinero, lo ocurrido con el hijo de Gratio fue tan grave e injustificado que toda la Casa se agitó.
Ojalá hubiera estado yo aquí, clamó Eugenio, que conocía de sobra a ese muchacho, al volver de una montería y encontrarse la Casa entera revuelta. Y es que muchos veían en él al contrapeso y escudo necesarios contra los excesos de esos brutos. Pero él mismo dudaba de que hubiera podido hacer nada contra el guardián del Señor y de la Casa entera, el temido Mayordomo, cuyas fuertes manos llevaron a cabo esa atrocidad.
El caso fue que la gente de Mayordomo venía de perseguir a unos bagaudas por el campo, sin ser capaces de echarles el lazo y aplacar su continua sed de sangre. Y volvieron a la casa como una jauría y ansiosos de descargar esa furia acumulada en la persecución. Unas circunstancias aciagas en las que se cruzaron con el hijo de Gratio y pretendieron obligarle a hacer algo deshonroso, para divertirse, pero él se negó y se inició una pelea personal con Mayordomo a la que otros se unieron, como lobos que eran, y que terminó con el muchacho descalabrado. Y el llanto y las maldiciones de tantos, unidos en torno al dolor de un padre, obligaron al Patrón a intervenir y juzgar a toda prisa y en público al jefe de su propia guardia pretoriana. Pero nadie se atrevió a dar testimonio contra tan brutal capataz y todo quedó en una amonestación que pretendía ser dura, así como en una indemnización para el padre del caído, a quien se puede decir que en buena parte se culpó de su propia desgracia por haberse enfrentado a esa autoridad del Mayordomo. Porque un recién iniciado Patrón tampoco se atrevió a ir más lejos contra quien ostentaba la responsabilidad de cuidarle espaldas y puertas.
La sangre de ese pobre chico aún está por vengar y ahí está ese hijo de puta, siempre a la derecha de Víctor y como si nada hubiera pasado. Y el pobre Gratio tiene que cruzarse cada día con semejante animal y tragarse la rabia, claro, pues no todo se arregla con el dinero que el Patrón le regaló.
De vuelta al salón, Serena y Eugenio escucharon que la concurrencia se entretenía con los picantes versos de Marcial, que seguían tan de moda como toda la vida en todo el Imperio.
El barbudo Calístrato se desposó ayer con el rudo Afro, con el mismo ritual con que una doncella es costumbre que se despose con un hombre.
Alumbraban en cabeza las antorchas, cubrió su rostro el velo de novia y no te faltaron, Talaso, tus palabras.
También la dote se fijó.
¿Todavía no te parece esto, Roma, suficiente?
¿Esperas, acaso, que también dé a luz?
Un torrente de carcajadas siguió a estas palabras, pero la furtiva pareja se puso de pronto en alerta. Porque Cornelio abandonaba el salón y se cruzó de bruces con ellos, de tal modo que tuvieron que separarse para no atraer más la atención. En especial, la de ese prócer tan altivo, que actuaba como si fuera él también Señor de ambos. Como si descendiera del mismo Alejandro Magno y tuviera, por nacimiento, derecho de pernada también sobre las villas de los demás, pero se cumplía en él esa vieja enseñanza de Séneca: a algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. Y era un pedestal que al terrateniente le venía ya dado por nacimiento.
Que descanses, Cornelio. Me voy a dormir, dijo Serena, pero él la retuvo un momento por el brazo.
Sí, hemos bebido muy a gusto. Tal vez demasiado. Y el vino puede producir sueño o también este calor, afirmó, al acercarse de forma peligrosa a su cuello, pero ella le derramó sin querer un vaso de agua.
Lo siento, Cornelio, aunque servirá para apagar tu fuego. ¡De lo contrario, fíjate, podría propagarse con rapidez y quemársenos la Casa!
Tal vez rebaje las llamas, sí, pero no es tan fácil extinguir las brasas. ¡Eres brava de carácter, Serena, pero eso te hace más deseable a mis ojos!
No deberías fijarlos con tanta facilidad. No es bueno desear lo que no vamos a tener nunca.
Serena intentaba, pues, escabullirse, pero Cornelio bloqueaba el pasillo con su corpulencia. Y era un hombre de gran fortaleza y agilidad, parecía mentira, a pesar de su figura rechoncha.
Eres distinta a las demás, déjame decirte: a mí nunca me gustaron lo caballos que me son dóciles la primera vez, pero ninguno se me ha resistido hasta la fecha. Y tú tampoco lo harás.
Pues a lo que parece, pensó ella, este caballo ya tiene quien lo monte.
Te deseo suerte, le contestó, al tiempo que le sonreía con maldad. Porque no estaba de más encandilarle, como aconsejaba siempre su nodriza: que una nunca sabía quién podía ser tu próximo dueño.
Los dioses no permitirán que sigas soltera más tiempo, Serena, tan encantadora como te ves. Y tan bella.
Y tan rica, añadió la aludida.
Claro, mujer, que eso también ayuda. Razón de más para dar gracias.
Ya tengo a quién dárselas, descuida, y nunca acabaré de agradecérselo.
Los dioses aún podrían darte más, si les dejaras.
No lo creo. Él ya me ha dado mucho.
Cornelio aún pretendía seguirla, poco acostumbrado a oír un no, pero Eugenio reapareció en el corredor. Porque había estado atento a cualquier posible exceso contra su más que Señora, lo que cabía de esperar en un Cornelio que había empinado el codo bastante.
¿Necesita algo mi Señora?
No, Cazador, gracias, contestó Cornelio, con el desdén propio de su rango. ¡Ya te avisaremos cuando haga falta!
Ahora que lo dices, Eugenio, por favor, acompáñame a mi cuarto, dijo ella, cuando era la verdadera destinataria de ese ofrecimiento.Y Cornelio quiso acompañarlos, también, pero Serena se cruzó de bruces en el corredor.
¿A dónde vas tan deprisa, Cornelio? ¿O es que también vas a acostarte conmigo? ¡No creo que a mi hermano le agrade la idea! Por lo tanto, mejor nos veremos por la mañana. ¿De acuerdo?
Por la mañana me iré, amada mía. Debo irme.
Es cierto. Pero podremos vernos una última vez, dijo ella, que le regaló un casto beso antes de marchar hacia la galería.
Señores: creo que Morfeo me reclama, anunció Víctor, por su parte, desde la puerta de su salón. Un Patrón ya un tanto embriagado, él también, que despidió en el pasillo a los escasos supervivientes del convite. Quedaos todos cuanto gustéis, por favor, que mis criados os conducirán a vuestras alcobas cuando haga falta. ¡Hasta mañana!
Y se acercó a ellos para ir también hacia la escalera, que conducía a las alcobas en la galería superior, pero seguido muy de cerca por Cornelio. Un hombre grueso que se movía con presteza, quién lo diría, a pesar de su peso y condiciones etílicas. Y mientras Serena era acompañada a su alcoba por Eugenio, con un cariño poco disimulado, Cornelio se arrimó a su amigo Víctor para una confidencia última.
Aún no has hablado con ella, ¿verdad?
No, le contestó Víctor, con un suspiro. No aún.
Todos marcharon a dormir y Eugenio apagó el brasero que presidía el salón del trono. Y se sorprendió a sí mismo ante el mosaico del salón, como tantas veces, absorto ante tanta belleza. Porque nunca se cansaba de detenerse ante él, aunque esa obra de arte le hubiera acompañado desde niño. Porque el preceptor de los niños de la Casa, un ilustrado esclavo galo que su antiguo Señor comprara para este fin, solía impartirles clase allí mismo. Pero no a todos los niños de la Casa, claro, sino sólo a quienes los criados llamaban los niños bonitos. Un conjunto de privilegiados que incluía a Serena y sus hermanos, cómo no, pero también a algunos otros predilectos. Como él mismo o su hermanastro, Liberato, vástagos como eran de una favorita del harén, aunque el menor de éstos no aceptó ser jamás un hijastro no reconocido. Y apenas murió el General, ese antepenúltimo heredero suyo también salió de la Casa, para nunca más volver, con promesas de sólo regresar para vengarse. Para tomarlo todo por la fuerza, algún día, ya que le negaban lo que él consideraba su parte. Lo que le recordó a Eugenio una anécdota de cuando era Liberato un crío y preguntaba, al preceptor que todos compartían, sobre el dibujo principal del mosaico de ese salón:
¿Por qué se ocultaba Aquiles, tan valiente, entre las hijas de ese rey? ¿Acaso no quería ir a la Guerra de Troya, igual que todos los otros príncipes de Grecia?
Una cosa es ser valiente, les explicaba su preceptor, y otra es querer ir a una guerra en la que nada se te ha perdido. No es lo mismo.
Una escena que protagonizaba ese inmenso y hermoso mosaico, que era la gloria de la Casa, con un Aquiles que se descubre a sí mismo al ver el escudo que arroja Ulises. No se podía huir de lo que uno era y el mítico guerrero, al dar ese paso al frente, se dio a conocer como quien era: un gran guerrero que amaba la guerra y no puede ocultarlo. Otra astucia más de Ulises, que también aparecía en la escena: el único cerebro que podía manipular a todos los que iban a luchar, de uno y otro bando e inclusive al gran Aquiles.
La astucia es más útil que el valor, se decía a sí mismo Eugenio. Y no hay más que ver cuál fue el destino de nuestro preceptor: el exilio forzoso, por enseñar más de la cuenta, en lo que atañía a pretender enseñarnos lo que es ser libre. Un pecado imperdonable en una Casa donde las castas están marcadas a fuego, sobre el lomo de cada uno de sus habitantes. Y el viejo General castigó su excesiva libertad, por supuesto.
¿Qué haces aquí, tan solo? ¿Pensando en tus historias mentales?
Su querida Señora estaba allí, sonriente, tan desvelada como él mismo, y se diría que ni un alma más había despierta en toda la Casa. Pero esto nunca era fácil de asegurar, claro, pues todo el mundo sabe la verdad: pueblo pequeño, infierno grande. Y quién no se iba a enterar de todo en esos corredores, llenos de ojos y oídos, que a su vez tenían bocas inquietas. ¿Cómo pensar, entonces, que el dueño del corral no tenía en su haber hasta el último detalle de lo que hiciera o dejara de hacer su querida hermana?
Te parecerá una bobada, le confesó, pero me he pasado la vida imaginando la Guerra de Troya. Y la Odisea de Ulises. Qué ridículo, ¿verdad? Pensar en Grecia o Troya cuando apenas conozco los límites de los Campos Palentinos… Y eso gracias a que tu hermano me ha llevado siempre en sus monterías.
Por lo menos, ya has visto más que yo. En estos tiempos inseguros, las mujeres tenemos vedados los caminos. ¡Ya ni siquiera estamos seguros del todo en nuestras haciendas! ¿Te acuerdas de aquella noche, cuando nos perdimos por la hacienda los dos? Eso sí que fue una aventura, ¿verdad?
¡Cómo olvidarlo! Pero no es cierto que nos perdiéramos los dos, pues te perdiste tú sola. Fuiste tú quien se empeñó en ir a ver la laguna, aunque ni siquiera sabías dónde estaba.
Es cierto. Pero tú obedeciste a tu Señora como buen empleado que eres. Y a tu lado no temía perderme, pues, ¿no eras ya el aprendiz del viejo Cazador?
Sí, pero hacía unas semanas tan solo. En realidad, estaba tan perdido como tú, aunque trataba de hacerme el fuerte.
Ya. Más tarde lo supe, pero lo hiciste bien de momento, pues en verdad lo creí. ¡Me daba tanta confianza que estuvieses a mi lado! Aún recuerdo el miedo que pasé, los dos solos en la noche, ¡fue tan horrible! A cada paso que dábamos temía encontrarme de bruces con un lobo o un hombre malvado. Pero entonces apretaba tu mano en la oscuridad y esto me daba la paz. Pensaba, para mí: gracias al Cielo que estoy con Eugenio. Él me salvará. Y sin dejar de preocuparse, mi padre se sentía tranquilo, porque sabía que tú estabas conmigo.
Eugenio sonrió con amargura.
Por aquel entonces el empleado no era peligroso, supongo.
Luego lo fuiste con todas, pero quiero que dejes de corresponderlas. Son unas frescas que no respetan nada. ¿Me oyes? Empezando por Ana, que cualquier día se va a ir a servir a la Casa de Cornelio o a donde quiera. Porque tú me perteneces.
Ojalá fuera también al revés, ¿no te parece? Y ojalá tu hermano estuviera de acuerdo.
¡Quién sabe! Se avecinan tiempos difíciles y es cuando más precisará de fidelidad. Mírate. Con la túnica y la espada ya te ves diferente, más parecido a nosotros.
Ya casi me veo un hombre, ¿no es cierto? Dejo de ser un animal de la dehesa para merecer la consideración de los que cuentan.
No digas eso. Sabes que yo no pienso así y, además, para ti, ¿quién cuenta más que yo?
La pregunta se contestaba sola. Su hermano contaba más que ella y a falta de Víctor estaba el no tan lejano Cesaro, que tampoco permitiría ver a su hermana con un inferior.
Ya no somos unos niños, Eugenio. Sería absurdo negar que lo tenemos difícil.
Sí, era más fácil por aquel entonces. A decir verdad, fue esa noche en que nos perdimos, de niños, cuando me di cuenta de todo y del todo, al ver las luces de la casa a lo lejos: nadie esperaba al hijo de una esclava y, en cambio, todos velaban por ti. Ahí supe que nada teníamos en común, aunque nos hayamos criado juntos. Y que nunca serías mía.
Si así piensas, ¿por qué sigues con nosotros? Dada tu habilidad con la caza, podrías haber hecho como Liberato y haberte fugado: con ese carisma que tienes, te hubieras convertido en un poderoso bagauda o en el Mayordomo de otros, con mucha gente a tu servicio. Por lo que veo, puedes aprovecharte de tu nuevo estatus y marchar. O quedarte en esta Casa y ejercer como mano derecha de mi hermano. ¿Qué decidirás?
Eugenio se encogió de hombros.
¿Quién sabe? A lo mejor soy tan necio que puedo vivir de un sueño. A pesar de que no pueda ni siquiera tocarlo o apenas eso. Porque apenas puedo rozarte.
No, tú no eres ningún necio. Si algo haces, es por algo, pero no deberías obstinarte: mi hermano nunca lo permitirá y lo mismo puede decirse de Cesaro. Sólo si ellos faltasen, y lo hiciesen antes que yo, tendríamos una oportunidad. Pero yo no quiero que pase tal cosa, claro: aunque sean unos brutos, que lo son, son mis hermanos y los quiero.
Sí, es la vida que nos niegan a nosotros, pero para ellos nada es suficiente: interminables cacerías, borracheras y orgías con la mujer que les plazca. Aunque sea de otro.
También yo seré de otro si alguien no lo remedia. Y ese alguien sólo podemos ser nosotros: tú y yo. Porque nadie más va a mover un dedo por lo nuestro.
El jardín del patio servía ahora de escenario, para tan proscrita conversación, aunque no fuera un lugar tan discreto. Porque la galería de las alcobas, donde dormía la Casa entera, quedaba justo encima de ellos. Y los planes de Eugenio para ambos eran ambiciosos, pero no pasaban porque caminasen juntos.
Huyamos juntos, pues. Es lo único que podemos hacer.
¿Lo dices en serio? Si lo hacemos, sería nuestra peor deslealtad hacia mi hermano. Y, además… Siento que abandonaría a nuestra gente. Soy su refugio y paño de lágrimas, ya lo sabes, y a ti también te necesitan.
Sí, lo sé, pero deberían aprender a arreglárselas también. ¿O es que no tenemos derecho a ser felices, también nosotros? Y si aquí no nos dejan, pues habrá que buscar otro lugar. Huir juntos, sí, si no queda otra.
Pero, ¿a dónde? No hay lugar en España donde mis hermanos no puedan encontrarnos. Ya sabes que tenemos parientes y amigos por todas las provincias.
Pues vayamos a África. ¿Por qué no? Siempre quise conocer la tierra de mis antepasados. Y yo soy buen cazador, así que puedo ganarme la vida con mi lanza y mis trampas. Para empezar, todo vale.
A mí eso no me preocupa, pues Dios proveerá. Pero tú no crees en nada, por cierto.
Creo en mí. Y en ti. En Dios no puedo creer, ya sabes: desde que murió mi madre y, bueno… De esa manera… Me cuesta mucho creer en nada.
Pero crees en nosotros, que no es un mal comienzo. Y la vida contigo será vida, sea cual sea, mas no la que me espera aquí. Del brazo de Cornelio o de cualquier otro, qué importa, cuando es a ti a quien quiero.
Las pisadas de alguien en el corredor, en una Casa que nunca dormía, alertaron a los dos amantes. Y éstos corrieron a esconderse, de vuelta al salón, mientras quien fuera que pasaba continuaba su camino.
Un último beso, pidió él.
Si me sigues besando así, cariño, me vas a dejar embarazada… Y te lo digo en serio, Eugenio: ¡para! No quiero que nos vean y tengamos problemas. Que tengas problemas, quiero decir.
Pero soy el héroe del día, ¿no es cierto? Merezco mi premio, replicó él, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Y es que hacerle el amor a Serena significaría, de ser sorprendidos, el más brutal de los castigos.
Por eso mismo… Sería una injusticia que algo te pasara, y justo en tu día, sólo por mi falta de voluntad, le explicó, mientras que él intentaba en vano penetrarla. ¡Para, por favor! ¿Estás loco? Aún nos toca esperar, aunque cueste…
Esperar, dices. Esperar una orden de mi Señora, se quejó él. Porque no es a mí a quien toca decidir nada, sentenció, con gran verdad, antes de desaparecer entre las sombras.
En el amor no basta atacar, sino que hay que tomar la plaza[5], pensaba Eugenio, mientras subía las escaleras para llegarse a su lecho, como cada noche, separado de los de alrededor por una cortina. Y procuró no despertar a sus compañeros de alcoba, pero encontró en la oscuridad unos brazos que le aferraban, con gran susto por su parte, aunque enseguida reconoció el suave tacto de Ana: su amiga y amante más fiel, enamorada de su Cazador hasta el tuétano, que le aguardaba escondida como un ratón en su cama.
¿Ya te cansaste de llamar a la puerta en torres más altas? Pero el héroe de la Casa merece mucho más, pienso.
Yo no pido mucho, respondió Eugenio, sin ganas de entrar en debates sobre lo que ambos sabían. Porque era obvio para todo el mundo que se conformaría con el único honor de tener a la Señora y nada más, sin dote ni privilegios, pero el pobre nunca tuvo derecho a elegir nada.
¿Sabes una cosa? Todo el servicio hemos celebrado que salvases al Señor hoy y te puedes suponer el porqué: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, sobre todo, cuando el segundo a heredar es Cesaro. Y todos sabemos que es el que más se parece a su padre o, peor aún, podría delegar en Mayordomo todas las cosas, puesto que él vive en Cantabria. Y Víctor no es tan mal Patrón.
No. En efecto, no lo es, respondió Eugenio, aunque lamentaba que no fuera más generoso con quienes le habían servido tan bien y por tanto tiempo: Serena y él mismo, sus principales auxiliares y confidentes, pero es que ella era mujer y él no pertenecía a esa casta de ellos. Así de injusta era la vida.
¿Viste cuántos nobles se reunieron hoy aquí? Uno de ellos le ha preguntado por mí al Señor, ¿qué te parece? Tal vez sea mi ocasión de tener otra vida, no sé… Al igual que tú, una también tiene sus sueños, le comentó, en un intento de desatar sus celos, aunque debía saber que se trataba de una batalla perdida. Y la respuesta que vino a continuación fue la enésima revalidación.
Pues te deseo suerte, Ana, más que la mía hasta ahora. Y quién sabe, quizás yo mismo acabe por romper mi palabra y me largue de aquí: en esta Casa está claro que tengo las alas cortadas.
¿Me llevarías contigo?
Pero Eugenio no tenía espacio en sus sueños para nadie más, claro estaba, si Serena no formaba parte de ese futuro. Y la pregunta misma era si había futuro allí dentro, delimitado por toda la Eternidad por las firmes normas de los Próculos. Porque había muchas cosas que a los habitantes de la Casa les estaban vedadas, por su falta de horizontes, que les marcaba su realidad tozuda de no poder viajar tanto. No como esos huéspedes que acudían desde los lugares más lejanos, cada uno con su propia historia personal. Desde soldados que iban o venían a mineros, marinos supervivientes de naufragios, artistas o cazadores errantes. Incluso pequeños contingentes de mujeres que recorrían grandes distancias, por necesidad, en busca de alguna labor en que ocuparse. Porque cada cual se buscaba la vida como podía y todos ellos recalaban en la Casa, si daban en pasar por allí cerca, para hospedarse alguna noche y reponer fuerzas, si cuadraba, a cambio de una jornada de trabajo, o de otros favores, cuando era dinero lo que no abundaba. Y también era posible pagar el hospedaje con un recado que llevar a Legión[6], Mérida o Cesaraugusta, donde acaban de recibir su recompensa cuando arribaban a su destino con dicha correspondencia. Y así era como las diferentes familias nobles se comunicaban con sus parientes, de cerca y de lejos, pero también con esos aliados o funcionarios a los que convenía tener contentos.
Imagínate cómo debe ser el mar, le comentaba Ana, echada a su lado en el jergón. Dicen que es enorme.
Ni te lo imaginas, respondía Eugenio, con la seguridad de quien sabe de lo que habla. Es tan grande que tus ojos no pueden abarcar el final, como si fuera la planicie más extensa. Una llanura azul cielo gigantesca y cruzada de barcos que por grandes que sean parecen hormigas.
¡Anda! Nunca me contaste que lo habías visto, respondió ella, asombrada de su sabiduría.
Porque nunca lo vi, contestó Eugenio, entre risas. Tan solo me lo han contado, como todo lo demás, pero algún día te llevaré a verlo.
Resultaba difícil cumplir esa promesa. El mar más cercano no quedaba a tantos días de viaje, pero el problema era que había muchas montañas y muchos cántabros y astures salvajes por el medio. Una misión casi imposible y mucho más cuando tenían labores que atender en esa casa.
He oído que por la carretera que va a Legión se puede llegar al mar de Galicia, donde dicen que se acaba el mundo, comentaba Ana, que compartía con Eugenio su inquietud por todo lo que viniera de afuera de la Casa. Ese mundo increíble y enorme del que tenían tantas noticias, por los viajeros que iban y venían y, en especial, por los procedentes de esa costa misteriosa, cuyo sabor a sal extrañaban sin conocerla.
Por esa carretera se va a muchos sitios, contestó Eugenio, un tanto melancólico de lo que no había conocido y con no menores ganas de recorrerla algún día. Y es que de todas las gracias que sus señores le habían dispensado, desde que se criasen juntos en la misma Casa, no se encontraba el haberse alejado mucho de ella. Lo justo para reconocer el terreno en monterías que a veces llegaban más lejos de lo habitual, pero que siempre terminaban en algún monte apartado y no en ninguna ciudad. No en ninguna playa paradisiaca, de ésas que los forasteros le habían descrito tantas veces, aunque ninguna playa le importaba a él tanto como su Penélope[7]. Y Circe o Calipso podían quedarse con sus paraísos escondidos si querían.
Por su parte, Serena, ya de vuelta a su habitación, separada del resto de mujeres de la alcoba, lloró en la oscuridad. ¿Por qué era tan injusta la vida? Parecía un destino tan cruel nacer para morir, pero más para vivir con un destino tan aciago. ¿Qué sentido tenía nada de eso? Y ya no por su propio drama amoroso, sino por causas aún más amargas. Como la horrible muerte de la madre de Eugenio, que en tan mal lugar dejaba a su padre.
No sé cómo este hombre puede quererme, parece mentira, con el daño que esta familia mía le ha causado. Y mi padre la amaba, se supone, y sin embargo la mató sin piedad. Al menos, esto es lo que se cuenta, siempre en voz baja, aunque Eugenio sólo afirma lo que otros comentan. Y lo que callan.
Y luego estaba la muerte del padre de Eugenio, también, a causa del mismo drama anterior. Porque el servidor no toleró a su Amo como rival y eso le costó la vida. Y el resultado fue un Eugenio solo en el mundo, sin nadie que cuidara de él, por no hablar del pequeño hermanastro que tenían en común: un Liberato que se había visto privado de todo, hasta de sus mismos orígenes, porque a la muerte de su padre nada quedó para el bastardo predilecto de Asturio. Un bastardo sin madre, eso tampoco, cuando Asturio la asesinó en un ataque de celos, y así fue que el más desvalido de todos fue ese rebelde con causa.
¿Por qué, padre? Quiero pensar que la guerra te trastornó, el ver de cerca tanta sangre derramada. ¿Cómo pudiste ser tan bueno conmigo y cometer, a un mismo tiempo, tales salvajadas con tus criados? Con la mujer que al parecer querías… Y era obvio que la querías…
La muerte de su hermana querida, Flavia, tampoco parecía haberle importado o, al menos, eso intentó aparentar. El fiero General se comportó ante todos como si hubiera perdido a un soldado o a un criado al que tenía en cierta estima, aunque Serena sabía que tal desapego era falso. Que se había derrumbado por dentro, en realidad, al conocer lo ocurrido, y que enterró junto a ella una parte de su maltrecha humanidad. Pues ya lo decía Marcial:
Es sincero el dolor del que llora en secreto.
Y ahora era ella la que se deshacía en llanto al recordar ese pasado tan feliz, despreocupado, antes de que su hermana se marchara para siempre. Antes de que llegase a asumir que ni siquiera después de su padre tendría el pleno dominio de su vida, por más que Víctor fuera tan condescendiente. Pero, ¿qué importaba que la permitiera hacer y deshacer si no podía tener lo poco que de verdad ambicionaba?
Flavia, hermanita, ¿por qué te siento tan cerca esta noche? Si pudieras, mueve algún hilo desde el Cielo, para que pueda algún día dormir con él. No soporto esta soledad de vivir con él, pero sin él, mientras debo aguantar cada día lo que venga. Beber, cazar, jugar y reír, así hay que vivir, reza el lema de esta Casa, pero a mí no me convence en absoluto. No sin él. Y eso que dicen que de los tiempos revueltos surgen las oportunidades, ¿será cierto? Pues si tiene que ser así, querida Flavia, bienvenidos sean…
[1] Fue un cazador mitológico que se cruzó con la Diosa de la Caza, Diana, y la halló desnuda. Y la venganza de ésta fue transformarlo en ciervo, de tal manera que sus propios perros lo destrozaron.
[2] Como dijimos, fue un cazador mitológico que se cruzó con la Diosa de la Caza, Diana, y la halló desnuda. Y la venganza de ésta fue transformarlo en ciervo, de tal manera que sus propios perros lo destrozaron.
[3] Epícteto de Frigia. Fue amigo de Séneca.
[4] Frase de Ovidio.
[5] Esto decía Ovidio, el gran poeta romano sobre el romance.
[6] León.
[7] Para los hijos de la LOGSE (como yo): Penélope era la esposa de Ulises, por quien dejó las islas paradisiacas de Circe y Calipso.

*Flavia era una hermana de Víctor y Serena que murió, años antes, siendo muy amada por todos y también por Eugenio. Su nombre está sacado de una tumba real de Cantabria donde puede leerse: “que venzas, Flavia”. En esta escena principal del mosaico, Aquiles, que viene de estar disfrazado de mujer, ya ha tomado las armas que le ha tirado por delante Ulises, pero aún lleva puestos los pendientes de las hijas del Rey de Esciros.*
[1] Fue un cazador mitológico que se cruzó con la Diosa de la Caza, Diana, y la halló desnuda. Y la venganza de ésta fue transformarlo en ciervo, de tal manera que sus propios perros lo destrozaron.
[2] Como dijimos, fue un cazador mitológico que se cruzó con la Diosa de la Caza, Diana, y la halló desnuda. Y la venganza de ésta fue transformarlo en ciervo, de tal manera que sus propios perros lo destrozaron.
[3] Epícteto de Frigia. Fue amigo de Séneca.
[4] Frase de Ovidio.
[5] Esto decía Ovidio, el gran poeta romano sobre el romance.
[6] Para los hijos de la LOGSE (como yo): Penélope era la esposa de Ulises, por quien dejó las islas paradisiacas de Circe y Calipso.